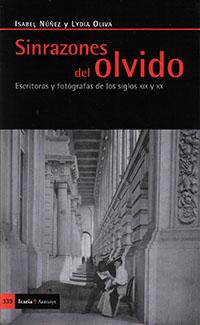miércoles, 10 de diciembre de 2008
La Vanguardia Cultura/s, Natalia Carrero

miércoles, 29 de octubre de 2008
Brigitte Reimann en La Vanguardia Culturas

miércoles, 8 de octubre de 2008
Peter Hobbs en La Vanguardia Culturas
 Foto: Manel Armengol, Islàndia 2008
Foto: Manel Armengol, Islàndia 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
Grace Paley en Quimera

miércoles, 1 de octubre de 2008
La regla del juego, en La Vanguardia Cultura/s

miércoles, 24 de septiembre de 2008
En La Vanguardia, mi reseña de Dylan

miércoles, 30 de julio de 2008
La Vanguardia Cultura/s, Peter Cameron

viernes, 23 de mayo de 2008
Mi texto de presentación de la novela de Paulina Fariza

Cuando Paulina me propuso que presentara su novela, me advirtió: “Ya verás que somos muy distintas escribiendo, pero creo que puede haber algunas afinidades”. Nos encontramos en uno de los pocos bares posibles del barrio extraño donde las dos habitamos para que me pasara el manuscrito y estuvimos un rato hablando de escritura y de la felicidad que se siente cuando se está escribiendo, con las antenas puestas para integrar cualquier cosa que se vea. Y ella aludió con cierta nostalgia a esa actitud, con una sonrisa muy suya y dijo: “Lo miras todo, ves y te ríes…” y me reconocí en esa sensación de mirada gozosa, aunque ella también habló del dolor de enfrentarse a la parte más oscura de cada uno y yo pensé en aquella idea de Lobo Antunes de la literatura como enfermedad, de nombre literatosis, que citaba Vila-Matas, en que el autor portugués dice: “En cuanto empiezo a sufrir, pienso: ‘¿Podré utilizar también esto para escribir?’”.
Leí las cinco primeras páginas de este Cuento chino… y acepté presentarla, porque enseguida me gustó la mirada perpleja de esa narradora inquieta, María, que con su nombre virginal representa a la vez a todas las mujeres. A medida que me adentraba en la historia comprobaba justamente lo distintas que somos en la escritura, pero su ritmo me arrastraba, de tal forma que en dos días me había merendado la novela. Y pese a la diferencia de posición, la suya mucho más festiva y mediterránea y la mía quizá más sobria, algunos elementos me resultaban muy familiares y cercanos. Y tengo que decir que me ha sorprendido e interesado la visión de una generación posterior a la mía, que no se regía por los mismos modelos rígidos, limitados, divididos y a veces incluso irreconciliables, sino que sus personajes se encuentran un mundo tumultuoso sin mapas ni guías para interpretarlo.
Primero pensé en esa narradora como una Celia lo que dice o Celia en el mundo contemporánea: seguramente aquí nadie sabrá de lo que estoy hablando: ese personaje de una serie infantil de Elena Fortún que yo leía de pequeña, una niña alocada y bulliciosa que miraba el mundo de la posguerra madrileña, el mundo de la religión y la educación autoritaria y los modelos morales entre el delirio surrealista y una crítica soterrada y tan hábilmente contenida como para pasar la censura.
Esta narradora es una Celia contemporánea, con la misma combinación de ingenuidad y mordiente, fantasiosa y tremenda como Celia, pero también drogota, incestuosa, escatológica, carne de pornografía, exploradora de todo, desacomplejada y bulliciosa, casi sin prejuicios estéticos ni éticos, y ese personaje permite a la autora integrarlo todo sin ninguna vergüenza, desde el mundo hortera y banal del tardofranquismo a todas las opciones vitales e ideológicas posibles, indicios de un país que empezaba a despertarse de la larga pesadilla dictatorial de regresión. La ideología izquierdosa, el lesbianismo, los movimientos sociales, la extrema derecha, las drogas, el feísmo, las bandas de música, la televisión, la pérdida, el sexo visto desde esa escatología tan valenciana, el humor, todo agitado en un molinillo para componer una especie de opereta, de zarzuela con su parte indudablemente fallera de tracas y bombas narrativas que ella hace estallar como planos visuales, como escenas cinematográficas.
Y es que María, esa protagonista sin ideología ni vergüenza se atreve con todo y tiene la desfachatez de enrollarse con un chico que no sólo tiene granos, sino que es de Fuerza Nueva y va por la calle en grupo dando palizas a sus víctimas. No puedo negar que ese punto de vista suyo me ha escandalizado, como su parodia del feminismo y la aparente falta de posicionamiento respecto a la memoria y las consecuencias de la guerra civil: esa narradora parecía incluso asumir que los dos bandos de la guerra pudieran juzgarse bajo el mismo rasero, olvidando la ilegitimidad del franquismo y el largo historial abusivo de la posguerra. Y sin embargo, no es cierto. No se trata de un posicionamiento real, sino simplemente, una vez más, de la libertad desvergonzada con que la autora construye su gran teatro del mundo, que expresa la confusión generacional de los que no tuvieron que luchar por los derechos de las mujeres ni por la liberación sexual, pues como ella misma ha dicho, todo eso les fue dado o se les presupuso, pero sin orden ni concierto, sin unas madres liberadas capaces de orientar, sin apenas maestros, y en un país donde aún mandaban los de antes. Para expresar esa confusión, la autora necesitaba precisamente el recurso de una actriz-narradora de mirada ingenua, que vaya descubriendo la realidad en su pura fragmentación y con toda su oscuridad, preguntándose y preguntando con la impertinencia libre e imprevisible de algunos niños.
María pasea por el mundo como si fuese el sueño de Ocho y medio de Fellini, un gran jardín donde va encontrando a todos los personajes, sólo que a ella, algunos de esos personajes y mundos le llegan por carta, como la amiga emparejada con un escritor austríaco al que idolatra. Y ahí me detendría un momento porque ese escritor prestigioso (al que Paulina reserva, como castigo simbólico, un destino casi almodovariano) pronuncia una importante maldición: “lo peor del mundo son esas escritoras que intentan reflejar el universo femenino en sus novelas”. Esa descalificación provoca a la autora, como el falso Quijote de Avellaneda provocó a Cervantes a escribir su segunda parte del Quijote, le sirve de motor para hacer precisamente eso, lo prohibido, integrando al imprudente que en la realidad dijera esa frase convertido en personaje de su sainete, y en esa clave construye su punto de vista ético pese a todo: reflejar el universo femenino, incluso con su parte escatológica, como el pesebre tiene su caganer.
Pero que nadie piense que se trata de una novela dirigida sólo o principalmente al público femenino. Creo que su humor paródico interesará a muchos lectores hombres, y al mismo tiempo, hay otra voluntad en el libro que es la gran novela de costumbres y los fragmentos de mosaico ensamblados para componer un todo interesante y hábilmente estructurado, pues cada personaje representa una de esas opciones vitales e ideológicas posibles de este país en el tardofranquismo, y con todos juntos Paulina Fariza arma su retablo, su friso social, su opereta del país, su comedia goldoniana con ese humor descreído y esa autoironía que nunca la abandonan, ni siquiera cuando la narradora se mira al espejo desnuda y embarazada o bien cuando comprueba sin lamentarse lo distinto que es su cuerpo del que tuvo una vez. Y en ese punto de vista y ese humor sin compromiso el libro es berlanguiano y ferreriano, aunque su época y su generación sean muy otras, y a veces incluso boadelliano. Y con todo, la cita que abre la novela es una clave para entender su verdadero posicionamiento. Paulina aspira a hacer su Middlemarch, es decir, situar, a través de su heroína, la posición de las mujeres en su país y su tiempo.
A mi modo de ver, Paulina Fariza recoge el legado de la novela picaresca española y de la ironía cervantina, incluso con ecos del Tirant lo blanc, para componer su retablo de las maravillas femenino, su celebración fallera y a veces mexicana de la vida y la muerte y su cuadro de un tiempo y un lugar, sin escatimar golpes ni heridas ni los fluidos y las manchas que éstas dejan. Y es que en estas páginas, la vida es una especie de parto múltiple, con su aspecto indudablemente escatológico, sus paredes carnosas, su sangre y placenta, con el dolor y la fuerza y toda la emoción que suscita.
Y yo, que casi sólo escribo cuentos, que son fragmentos sin ensamblar por mucho que estén sometidos a una estructura férrea y obligados a una economía implacable, he envidiado la capacidad de Paulina de construir ese armazón de la totalidad social casi sólo con el paseo o la trayectoria de la protagonista, y al mismo tiempo he gozado de esa gran libertad suya, que parece atreverse con todo, perdida toda timidez y todo pudor, con un efecto tremendamente musical en el que casi me parecía oír la voz cantante (literalmente) de Paulina, intensificando la sensación de ritmo y celebración vital, donde el mundo es una galería inmensa de personajes que asumen la multiplicidad de opciones y la vida, brutal y absurda y difícil, no es más que un baile general, una especie de cacería con fanfarrias donde unos resisten y otros van cayendo.
Y en su humor paródico, en esa inevitable mirada capaz de burlarse de sí misma y del mundo, sin negar la parte amarga ni los posos del café, o en la capacidad de encontrar la ironía de las cosas he captado la segunda afinidad nuestra. No es casual que Paulina me dijera que había apreciado el humor de mis cuentos y que su favorito era precisamente el más paródico, una historia amorosa que a algún lector le pareció de un pesimismo atroz, porque no sólo cada lector lee un libro distinto, como escribió Proust, porque pone la lupa en un lugar distinto, a la manera del óptico de Combray, sino que, como dijo Paulina, cada lector lee sólo lo que él o ella es.
Un cuento chino sobre la felicidad es una novela de la infancia y la adolescencia, una ópera bufa de iniciación amorosa e ideológica, un retablo social e histórico de un país, un libro sobre las mujeres y sobre la escritura, con su dosis contemporánea y posmoderna de libro dentro del libro y con todos los guiños metatextuales que Paulina Fariza se ofrece a sí misma y a los escritores que quieran entenderlos, y a la vez es una gran parodia musical de todo.
miércoles, 21 de mayo de 2008
Reseña en La Vanguardia Cultura/s

miércoles, 7 de mayo de 2008
Reseña en La Vanguardia Culturas

Memoria y fabulación
ISABEL NÚÑEZ
Milena Agus (Génova, 1959) es profesora de literatura italiana en un instituto de Cagliari, Cerdeña. Sus novelas Mentre dorme il pescecane (2005) y Ali di babbo (2008) han tenido buena acogida de público, pero a raíz de su publicación en Francia, Mal de piedras se ha convertido en un best-séller europeo, con más de 400.000 ejemplares vendidos entre Francia, Alemania e Italia.
Escrita en tercera persona por una narradora-nieta, la novela traza la vida de una abuela excéntrica y poco convencional, en la Cerdeña de la II Guerra Mundial y el fascismo, una mujer que según interpreta otro personaje, asumió con su conflictividad todo el desorden necesario, en la fantasía de que toda familia necesita cierta dosis de locura, y un solo miembro paga el tributo para que los demás encajen en el mundo. La abuela somatiza su dolor o su falta de afecto en un mal de piedras que mata los embriones de embarazos posibles, ahuyenta a sus pretendientes con poemas libremente obscenos, y el hombre que se casa con ella lo hará para saldar una deuda familiar. Ella se presta con él a todas las representaciones eróticas y él olvida pronto la casa de citas, pero duermen sin tocarse y su placer no genera afecto. En el balneario donde la hermosa abuela cura sus piedras encontrará al objeto de su ensoñación amorosa, el Veterano, un personaje que permite a la autora hablar de la arbitrariedad de la guerra y la reconciliación del país.
Una escritura fluida, una poética fácil, un tono ensoñado y fantasioso que evoca el realismo mágico latinoamericano o tal vez El cartero y Pablo Neruda, un mundo de sensualidad que se aborda de forma natural, a veces escatológica o descaradamente erótica, sin gran economía literaria (pese a ser una novela corta) ni sentimental, ni gran exigencia, donde los estereotipos y lo previsible conviven con ideas inteligentes y metáforas dignas, y donde el talento, que lo hay, brilla en medio de una banalidad autonegligente o de un giro final tramposo. Cualquiera puede leer esta historia sin más, y un lector exigente detectará entre la ganga vetas que añadan matices a su percepción de las cosas.
martes, 29 de abril de 2008
Wolf Haas en La Vanguardia Cultura/s del 9 de abril
 Una irónica historia de amor
ISABEL NÚÑEZ
Wolf Haas (Maria Alm, Austria, 1960) es célebre en Austria por sus novelas policiacas, protagonizadas por un malhumorado ex inspector Brenner, escritas con el lenguaje de la calle y un particular sentido del humor. Haas había trabajado como creativo publicitario y sus campañas se caracterizaban por los juegos de palabras, los dobles sentidos y la ironía.
El clima desde hace quince años tiene una curiosa estructura. Un escritor llamado Wolf Haas es entrevistado por una crítica literaria sin nombre sobre una novela que ha escrito. El lector reconstruye la novela a medida que avanza la entrevista. Se trata de una insólita historia de amor, o más bien de una obsesión del protagonista, Vittorio Kowalski, prendido del beso de una joven, Anni, cuando su encuentro estival es interrumpido dramáticamente. A partir de ese momento, Kowalski, que no ha vuelto allí, se dedica a recopilar los datos meteorológicos del pueblo. Como experto en el clima de esa aldea austríaca desde hace quince años, Vittorio acude a un concurso televisivo, lo cual mueve al escritor a contar su historia.
La idea de integrar la relación autor-crítica en la ficción podría tentar a cualquier escritor. La actitud de la crítica, su arrogancia interpretativa y sentenciosa, la lectura superficial y las lecciones de moralidad al autor, o los críticos que estropean la lectura contando el final. O las razones del autor, lo que le mueve a escribir, sus obsesiones, lo que rodea la escritura. Y en cuanto a la historia dentro de la historia, quién no se ha interrogado alguna vez por esas fantasías (encuentros inacabados) que echan raíces extrañamente en la mente de algunos partners, en una poderosa fijación irracional, y que pueden volver a nuestras vidas con la misma fuerza gravitatoria, o soñar que volverán, pues nos ven con los ojos del pasado y para ellos no envejecemos ni se marchita nuestra luz.
Una vez superada la barrera estructural, que en las primeras páginas puede parecer forzada, la historia tiene una gracia indudable, está bien contada, es entretenida y su ironía da qué pensar. Un divertimento inteligente. Esperemos que en la próxima edición corrijan las erratas.
Una irónica historia de amor
ISABEL NÚÑEZ
Wolf Haas (Maria Alm, Austria, 1960) es célebre en Austria por sus novelas policiacas, protagonizadas por un malhumorado ex inspector Brenner, escritas con el lenguaje de la calle y un particular sentido del humor. Haas había trabajado como creativo publicitario y sus campañas se caracterizaban por los juegos de palabras, los dobles sentidos y la ironía.
El clima desde hace quince años tiene una curiosa estructura. Un escritor llamado Wolf Haas es entrevistado por una crítica literaria sin nombre sobre una novela que ha escrito. El lector reconstruye la novela a medida que avanza la entrevista. Se trata de una insólita historia de amor, o más bien de una obsesión del protagonista, Vittorio Kowalski, prendido del beso de una joven, Anni, cuando su encuentro estival es interrumpido dramáticamente. A partir de ese momento, Kowalski, que no ha vuelto allí, se dedica a recopilar los datos meteorológicos del pueblo. Como experto en el clima de esa aldea austríaca desde hace quince años, Vittorio acude a un concurso televisivo, lo cual mueve al escritor a contar su historia.
La idea de integrar la relación autor-crítica en la ficción podría tentar a cualquier escritor. La actitud de la crítica, su arrogancia interpretativa y sentenciosa, la lectura superficial y las lecciones de moralidad al autor, o los críticos que estropean la lectura contando el final. O las razones del autor, lo que le mueve a escribir, sus obsesiones, lo que rodea la escritura. Y en cuanto a la historia dentro de la historia, quién no se ha interrogado alguna vez por esas fantasías (encuentros inacabados) que echan raíces extrañamente en la mente de algunos partners, en una poderosa fijación irracional, y que pueden volver a nuestras vidas con la misma fuerza gravitatoria, o soñar que volverán, pues nos ven con los ojos del pasado y para ellos no envejecemos ni se marchita nuestra luz.
Una vez superada la barrera estructural, que en las primeras páginas puede parecer forzada, la historia tiene una gracia indudable, está bien contada, es entretenida y su ironía da qué pensar. Un divertimento inteligente. Esperemos que en la próxima edición corrijan las erratas.
domingo, 2 de marzo de 2008
Alice Munro 1 y 2
 Foto: I.N. Palmeras en Elisabets, 2009
Foto: I.N. Palmeras en Elisabets, 2009
miércoles, 20 de febrero de 2008
Mi texto de presentación en el IDEC
miércoles, 13 de febrero de 2008
Mi reseña de la biografía de Melville de A. Delbanco en La Vanguardia Culturas

lunes, 4 de febrero de 2008
Inéditos pero no olvidados: Tsvietáieva-Goncharova
 Ilustración: Natalia Goncharova
Ilustración: Natalia Goncharova
viernes, 25 de enero de 2008
Mesa redonda en el Ateneu

That never wrote to Me...
Emily Dickinson
Psicoanálisis y escritura
Los que me conocen o me leen, por lo obsesiva y quejumbrosa que soy, saben que yo viví la infancia como una especie de infierno. Pero de mi supervivencia en ese infierno, de la memoria tenaz o de su indigesto proceso posterior surgió, lenta y a trompicones, mi escritura. Hasta que no aprendí a leer, para mí, la felicidad estuvo sólo en el paisaje. Desde muy pronto recuerdo la sorpresa al constatar que aún en aquella sucesión de pequeños horrores cotidianos, a mi alrededor todo era belleza, y lo que más me asombraba era poder percibirla en medio del dolor. Yo sentía que había algo en aquel espectáculo que me apoyaba o que, como diría hoy en un discurso new age, el universo estaba de mi parte. Y me mandaba signos. Siempre pensé, puesto que nadie más parecía escucharlos, que los pájaros cantaban para mí, por decirlo así.
Dice Thomas Mann que el infierno es un lugar donde no hay reglas. La misma persona que me torturaba, mi tía Rottenmeyer, por su vocación de maestra frustrada o de sargento de instrucción, me dio la llave de salida del infierno: me enseñó a leer. Yo vi enseguida que en aquellas letras que sonaban y formaban palabras había también algo especial, algo para mí. Ella debió de detectar mi pasión de aprender puesto que a diferencia de lo que ocurría en la comida, con la higiene, las relaciones o las noches, que eran siempre escenarios o pretextos para castigarme, en ese aprendizaje nunca me pegó ni me encerró. Incluso me dijo: Cuando aprendas a leer, te regalaré un libro. Y cumplió su palabra. Aún lo tengo, lo encontré y reconocí enseguida, por su portada vagamente verdosa. Almendrita y otros cuentos, de Andersen. Con ese libro, aparentemente pequeño y simple, cambió mi vida. Descubrí que había otro mundo, un mundo mucho más afín, donde mi ética precoz, construida en la conciencia exacerbada de la injusticia y en la rabia, coincidía con aquella ética implacable, donde había madrastras y hermanastros, donde el tercer hermano era el que vencía al dragón y conquistaba a la princesa, donde los malvados que lo humillaban sufrían castigos terribles, donde el pato feo se convertía en cisne, donde Cenicienta, también visitada por los pájaros y apoyada por lagartos y ratones, iba a vivir al palacio de cristal.
En How To Be Alone, Jonathan Franzen citaba el estudio de Shirley Brice Heath, su tesis sobre aquellos que de pequeños se sienten aislados o al margen y empiezan a leer para no estar solos. Leyendo, yo también dejaba de estar sola. Y empecé a escribir muy pronto, muy pequeña, diarios de castigos y venganzas, gérmenes de cuentos, porque yo quería vivir en los libros, quedarme en aquel otro mundo.
Decía Jean Rhys que empezó a escribir para mitigar el dolor, por “el deseo de liberarme de aquella horrible tristeza que me abrumaba. Cuando era niña, (dice), descubrí que si lograba poner el dolor en palabras desaparecía. Deja una especie de melancolía y luego se va. Creo que Somerset Maugham dijo que si escribes una cosa… ya no te preocupa tanto. Supongo que es como un católico que se confiesa o como el psicoanálisis.”
Y sin embargo, su escritura no es simplemente terapéutica y espero que la mía tampoco. Hay un placer en la escritura. Yo escribo para satisfacer un deseo, pero a veces diría que no es un deseo de objeto, escribir-algo, sino un deseo de escritura per se, o como dice Barthes citando a Freud, una tendencia.
Ese deseo, dice Barthes, es pothos, deseo agudo de lo ausente, deseo de lo que falta… la falta de la vida está en la escritura. Y ahí está volupia, lo que Flaubert describe como cher tourment, querido tormento. O Kafka, que escribe como único objetivo en la vida, en conflicto con la vida… y al mismo tiempo, habla de la terrible pereza y el miedo a escribir, “de entregarme a esa ocupación terrible mientras que todo mi sufrimiento consiste en este momento en verme privado de ella”.
Es también la literatosis de Lobo Antunes que citaba Vila-Matas: vivir para escribir: En cuanto empiezo a sufrir, pienso ¿y esto, podré utilizarlo para escribir? ¿Me servirá para un cuento? «Se puede hablar de una enfermedad de la escritura», dice Marguerite Duras.
Y coincidiendo con el deseo atormentado de Kafka, dice Truman Capote en el prólogo de su Música para camaleones (cito de memoria) “Dios le da a uno un don y con el don le da también un látigo. Para autofustigarse.”
Antes que el placer y el juego, yo también sentí la escritura como un deber. Adolescente, pensaba que mi percepción de las cosas era distinta, no por original ni innovadora, sino por intensa, dolorosa y feliz al mismo tiempo. Pensaba que incluso la belleza me dolía y aunque el agradecimiento siempre me pareció una fuente de felicidad, también implicaba la obligación de devolver (a los dioses griegos) el don que se me había concedido, un poco como la parábola de los talentos, pero no por moral calvinista, sino para que nada de lo vivido fuese en vano, por si a alguien pudiera servirle, como a mí me había servido la escritura de otros.
Dice Katherine Ann Porter: Todos mis sentidos eran agudos, las cosas me llegaban a través de los ojos y a través de todos mis poros. Todo me golpeaba a la vez…”
En cambio, yo sólo percibo una pequeña parte de las cosas. No puedo decir si alguien a quien he visto llevaba gafas o bigote, y en cambio puedo casi dibujar un gesto de su mano o imitar su tono. Ahora creo que esa percepción absurdamente distorsionada puede permitirme el sesgo, la oblicuidad necesaria para escribir. Con el análisis y la vejez, la pasión por comprender lo incomprensible compite con la percepción sensorial.
Dice Faulkner que el artista es una criatura movida por los demonios. “Tiene un sueño y le angustia tanto que necesita librarse de él…” Y como ninguna de sus obras alcanza sus estándares literarios, elige la que más le dolió (The Sound and the Fury).
Yo escribo a ciegas. Al principio discutía con mi amigo escritor serbio, más cerebral, que planifica todo… Como García Márquez. Adolescente, fui a casa del escritor colombiano con una amiga común, que le regaba las plantas cuando él viajaba. Y pude colarme en su estudio. Estaba escribiendo El otoño del patriarca, en una carpeta con cuadros sinópticos generales y para cada capítulo, con personajes y actos. Aquello me desalentó…
Mi amigo me decía: No puedes escribir sin saber… Y probé a escribir una novela como él, como García Márquez, como Iris Murdoch, decidiendo conscientemente, con cuadros sinópticos y planes prefijados, y descubrí que no me salía una sola palabra. Me aburría soberanamente saber todo aquello de antemano. Descubrí que no planifico porque me interesa lo desconocido, lo inconsciente, lo que no sé. Como los sueños, esa escritura es mi materia de análisis. “Vosotros escritores tenéis la suerte de que no necesitáis los sueños para conectar con el inconsciente”, me dijo una vez mi analista. “La escritura es lo desconocido”, dice Marguerite Duras. “Antes de escribir no se sabe nada de lo que se va a escribir. Y… si supiéramos algo… antes de escribirlo, nunca escribiríamos. No valdría la pena…”
Naturalmente, eso significa estar a merced del inconsciente, del bloqueo, de lo desconocido, andar como un funambulista por la cuerda, pero también tiene esa emoción de desvelar, descubrir. Para reforzarme, sin darme cuenta, fui recolectando autores que escribían como yo, a ciegas.
Dijo Katherine Ann Porter: “Cuando alguien me preguntó por qué había escrito Flowering Judas en presente histórico, contesté: ‘¿Eso hice? No me había dado cuenta’. Nunca planeé escribirla de ninguna manera. Una historia se forma en mi cabeza y va avanzando… Pero yo nunca pienso en la forma… No creo en el estilo. El estilo eres tú… Podría cultivar un estilo, pero sería como una máscara.”
Yo empecé a analizarme porque no podía escribir. “Escribir aquí”, me decía mi analista. Así fui descubriendo lo que se me atragantaba, quiénes eran los fantasmas con los que temía quedarme a solas, todo lo que pedía ser atendido. Con el análisis no me he curado del todo de mis bloqueos, no siempre puedo dejar jugar libremente a la niña amoral y despiadada que me habita y con la que debo conectar para escribir, tal vez los necesito para mi cocina interna, pero el análisis me ha permitido dar vueltas en torno a la escritura, escribir a veces, escribir ailleurs, en otra parte. Como Zizek que, frente al bloqueo, no escribe libros, sólo toma notas y de pronto, en cierto momento, descubre que el libro está ya escrito, como si lo hubiera escrito otro. “Has pasado del bloqueo al blogueo”, me dijo alguien una vez. Y es que a mí, la escritura refoulée se me escapa por otros lugares. Me siento libre escribiendo en el blog, tanto que no pararía, pero también he rescatado a veces mensajes de correo electrónico que eran gérmenes de un cuento, incluso con el título.
Y al acabar un cuento, está esa indecisión que también nombra Barthes, ese extravío del que no sabe, la ausencia de criterio. Dice Kafka, releyendo su diario: “no veo que lo que he escrito hasta aquí sea particularmente valioso, ni tampoco que merezca claramente ser destruido”. Barthes concluye que la literatura NO es científica. A veces, yo ni siquiera sé de qué trata un cuento hasta mucho después, hasta que no empiezo a discutirlo con alguien. Es como si continuara en ese estado de escucha interna, esa especie de duermevela con la que a veces, sobre todo cuando voy andando, por la calle o por la casa, empiezo a pronunciar mentalmente las frases de un texto. Temiendo que nadie me interrumpa… temiendo la visita del hombre de Porlock.
Supongo que conocen la historia. Coleridge estaba escribiendo Kublai Khan, su poema inacabado, no sabía cómo terminarlo y decidió echarse la siesta. Según cuenta, en sueños o al despertar se le apareció muy claro el final del poema. Pero en ese momento llamaron a la puerta. Era un hombre de Porlock, el pueblo de al lado, que distrajo a Coleridge y le hizo olvidar el final del poema. Ese hombre de Porlock se convirtió en una figura literaria que representa las excusas de los escritores ante el bloqueo.
Yo di a leer el último cuento que he escrito a mi amigo escritor serbio. Él tiene habilidad para analizar un texto de ficción, sobre todo en la estructura, la dramaturgia, los contrapesos, etc. Mi ceguera, mi escritura inconsciente hace que yo no sepa lo que quería escribir hasta que empiezo a discutir, casi a pelearme con él. Esta vez me dijo: “No, no encaja, deberías separar al personaje del padre, ponerlo en otro cuento”. Lo releí y comprendí por qué no podía hacerle caso. Gracias a esa discusión se me reveló la estructura interna de mi cuento, comprendí que era un cuento sobre la paternidad y que el padre del protagonista, completamente surreal, era clave para entender la forma extraña de abordar la paternidad de ese protagonista, tan razonada que resultaba delirante. Me di cuenta del peso de cada uno y lo reforcé cambiando algo de lugar, y todo encajó misteriosamente y yo sentí una liberación por no hacer caso de mi amigo. De pronto, ya no estaba perdida…
Otra forma de descubrir las claves de mi escritura se la debo a mi amiga americana, empeñada en leer mis escritos y con la cual hacemos un extraño trabajo de traducción, empezando con una versión inglesa rudimentaria y discutiendo cada fase de sus correcciones. Así, yo descubro que cada palabra escrita tiene su razón de ser, incluso fonética, que la mirada tiene que ser oblicua en un momento, y en otro aludir a algo que no se explica.
Yo hago autoficción, es decir que construyo a partir de material biográfico. Me interesa construir observando la microvida, convirtiendo en cuentos algunos fragmentos de lo que veo en otros, interiorizo o sufro directamente. Tomar elementos propios y ajenos y reordenarlos como un puzzle que permitiera variaciones, como aquel viejo John Gielgud de la película Providence que en la cama y bebiendo whisky imaginaba escenas con su hija, su yerno y otro personaje y se divertía cambiando palabras y gestos de todos...
miércoles, 9 de enero de 2008
Mi reseña de Vollmann en La Vanguardia Cultura/s

William T Vollmann (Los Angeles, 1959) es una especie de gigante de la literatura, casi desconocido en España. Novelista, cuentista, periodista, ensayista, ha viajado y escrito sobre Afganistán (An Afghanistan Picture Show, 1987), Somalia e Iraq, ha dedicado 4.000 páginas a un estudio sobre la ética de la violencia, Rising Up and Rising Down (2004), y en el 2005 obtuvo el prestigioso National Book Award por Europa Central. Él mismo ha declarado que la muerte de un hermano, ahogado por descuido suyo en su niñez, es en cierta manera motor de su exploración. Sin duda sus ancestros alemanes pesan también en este intento de captar el horror del siglo XX europeo.
Una treintena de relatos componen esta ambiciosa novela, centrada en la relación entre Alemania y la Unión Soviética, de 1917 a 1945, y en la percepción que cada uno tuvo de su enemigo, reflejada en ese teléfono pulpo que estira sus tentáculos comunicantes por Europa.
Un espía soviético observando a la poeta Anna Ajmátova, acosada por el régimen de Stalin, memorizando poemas que no puede escribir, sometiéndose por su hijo encarcelado, entregándose a sus amantes. Un alto oficial de las SS empeñado en avisar al mundo del genocidio judío, contabilizando el terror para un hipotético testimonio que le librase éticamente de la culpa de estar allí. El compositor Shostakóvich, siempre aterrado y vigilado por las autoridades soviéticas, entre su amor por la hermosa traductora Elena y su deber familiar, componiendo su Opus 110, una partitura que, como la novela de Vollmann, recogería cada grito de horror, agitación, deseo y fragmento de violencia del siglo, una mirada alucinada sobre la inmensa red de microelementos humanos.
La joven idealista que dispara a Lenin y la amante de Lenin que la visita en la cárcel. El general ruso que se pasa al bando alemán. La escultora y dibujante Käthe Kollwitz (convertida en hombre en el dorso del libro, por un gazapo editorial), tan empática y bien construida que vemos moverse sus dibujos, un personaje tan atractivo como el convincente Shostakóvich.
Una magnitud onírica que conecta con el Pynchon de El arco iris de gravedad, pero aquí sin nervio central, sin la columna que vertebre todo irradiándolo (la paranoia pynchoniana), sino que todos los microuniversos se agitan simultáneamente en un tejido carnal, vivo, de relatos que articulan la locura de la Historia, la arbitrariedad y la orgía de violencia. La entrecortada escritura, de difícil traducción, no brilla como la de Pynchon.
Vollmann homenajea a su manera Una tumba para Boris Davidóvich, la magnífica novela de Danilo Kiš, compuesta por relatos de personajes acosados por el régimen soviético, que le valió el ataque feroz de la intelectualidad serbia. Reconozco que la épica estratégica y bélica, tan documentada y viril, y el exceso de páginas de Vollmann me producen cierto hastío. Pero brillan las ideas, atrae la búsqueda de comprensión, la forma en que cada personaje se debate éticamente frente al poder y el terror, resiste o se doblega o contagia de la locura dominante, y en ese retablo gigante de un Hyeronimus Bosch contemporáneo sólo queda la esperanza del arte y el intento de construir la propia verdad, como escribió Ludvik Vakulic en la Primavera de Praga: “La verdad no está en el triunfo. La verdad es lo que queda cuando todo lo demás se ha destruido”.