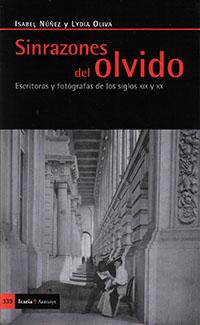El escritor y crítico francés Eric Bonnargent escribió en su blog L'Anagnoste una amplia pieza crítica de un libro que yo había reseñado y publicó mi breve reseña junto con la suya, mi texto traducido al francés por Mélanie Gros-Balthazar. Ahora yo traduzco la suya al castellano y las publicamos juntas en este blog mío de artículos. El invitado es, pues, Eric Bonnargent. Se trata, también, de llamar la atención, con nuestra discusión, sobre un libro que en nuestro país no recibió tal vez la atención que merecía.
Las reconstrucciones imposibles
Las reconstrucciones imposibles
Éric Bonnargent
El 9 de septiembre de 2001,
cuando Jorge Barón Biza, a los 59 años, se arroja del duodécimo piso de un
inmueble de Córdoba (Argentina), sólo había publicado una novela, El
desierto y su semilla (1998). Ese salto en el vacío completa el ciclo de
suicidios que empezó llevándose a su padre, luego a su madre y finalmente a su
hermana. Escribiendo El desierto y su semilla, una novela
autobiográfica, Jorge Barón Biza pensaba ciertamente que había ajustado las
cuentas con su familia. Su padre, Raúl Barón Biza, escritor pornográfico y millonario,
era un anarquista que había financiado a distintos partidos a lo largo de su
historia y eso le valió una condena de cárcel, además del exilio. Su segunda
mujer, Rosa Clotilde Sabattini, veinte años más joven que él, era también una
intelectual comprometida y perseguida, que se opuso notablemente a Eva Perón.
La pareja no se entendía y los hijos vivieron la mayor parte del tiempo con uno
u otro de los padres, en Argentina o en Uruguay. El desierto y su semilla
arranca con el relato del episodio más trágico de la historia de esa extraña
familia: en el transcurso de la última reunión antes de sellar el divorcio,
Raúl Barón Biza lanza al rostro de su mujer el contenido de una botella de vitriolo.
Unas horas después, se pega un tiro en la cabeza…
Este libro no es sin embargo una autobiografía, se trata más bien de una novela,
una reconstrucción por medio de la ficción de un pasado del que Jorge Barón
Biza no logró jamás liberarse. El desierto y su semilla no es tampoco una
novela impregnada de pathos, ¡lejos
de ello! Según Enrique Vila-Matas, Samuel Beckett decía de James Joyce que era
un maestro consumado en el arte de la distanciación. Sin duda Jorge Barón Biza podría
haber rivalizado con él. Ese arte se manifiesta de distintos modos. Lo permite
la metamorfosis de Raúl, de Rosa Clotilde y de Jorge en personajes: Arón,
Eligia y Mario. La distanciación es en primer lugar sentimental: cuando Jorge
Barón Biza evoca el suicidio de sus padres, no dice nada de su sentimiento, sino
que describe fríamente la trayectoria de la bala que atraviesa la cabeza de Arón
y de aquella, «este-oeste», que horada el cuerpo de Eligia hacia el
vacío. Pero es sobre todo gracias al tono desplazado y trágicamente gracioso
utilizado por el autor como se opera esta distanciación. La primera página que
describe los efectos del ácido en el rostro d’Eligia así lo atestigua:
«En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada
y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos
de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus cuarenta y siete años
y de una respingada cirugía estética juvenil que le había acortado la nariz.
[…] Los labios, las arrugas de sus ojos y el perfil de las mejillas iban
transformándose en una cadencia antifuncional: una curva aparecía en un lugar
que nunca había tenido curvas, y se correspondía con la desaparición de una línea
que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad.
La cara ingenuamente sensual de Eligia empezó a despedirse de sus formas y colores.
Por debajo de los rasgos originarios se generaba una nueva sustancia: no una cara
sin sexo, como hubiera querido Arón, sino una nueva realidad, apartada del
mandato de parecerse a una cara.
[…] Quienes la vieron todos los días de agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 1964, se llevaron la impresión de que la materia de esa cara había quedado
liberada por completo de la voluntad de su dueña y podía transmutarse en cualquier
nueva forma, teñirse de los matices reservados a los crepúsculos más intensos y
danzar en todas las direcciones, mientras, en el centro, todavía la coqueta nariz
resistía por ser el único elemento artificial de la cara anterior.»
La desestructuración del rostro de Eligia es objeto del primer capítulo. Del
incidente a la llegada al hospital, Jorge Barón Biza describe con una gracia sorprendente
el trabajo de superficie del vitriolo sobre la piel de su madre, así como las
contorsiones dolorosas que agitan su cuerpo. Pintor y botánico de lo horrible, se
interesa a continuación por los efectos secundarios del ácido que, tras haber
quemado la piel, continúa actuando desde el interior durante semanas, deformando
los contornos y los colores del rostro de su madre, que parece haberse
convertido en un ser vivo autónomo, palimpsesto grotesco de un cuadro de Arcimboldo:
«Durante las primeras semanas, nada fue estable en su carne. Mientras
algunos sectores de su cara se vaciaban, otros se hinchaban como frutos inciertos
que parecían nacer maduros, prometiendo algún jugo succionado de los vacíos
cavernosos que se empezaban a abrir cerca de esos extraños florecimientos.»
El trabajo quirúrgico de reconstrucción se hará en Italia, en Milán, adonde
Eligia y Mario llegan tras un viaje hilarante en 1965. La madre y el hijo sólo volverán
a Argentina en 1967. Con un cándido cinismo, Jorge Barón Biza describe la vida del
hospital caracterizada por el «formalismo disfrazado de humanitario buen
humor» de las enfermeras que es, en definitiva, preferible al entusiasmo delirante
de los cirujanos ante ese nuevo terreno de juego que es el rostro de Eligia. Uno
de ellos, apasionado de la alquimia (sic), le declarará despreocupadamente que ya
que «vitriolo» es el equivalente alquímico de «cupido», debería considerar la
reconstrucción de son rostro como una suerte. El desierto y su semilla es
además una meditación sobre el rostro y algunas de sus páginas no pueden dejar
de evocar otras de las más bellas reflexiones de Emmanuel Levinas sobre este
propósito. Como el rostro es constitutivo de nuestra identidad, exceptuando la
muerte, no podría haber otra agresión más negadora del otro que la que perpetra
Arón, quien se suicidó porque, aunque sólo fuese simbólicamente, había matado a
Eligia.
El rostro de Eligia simboliza todo lo que, en esta novela, ha sido destruido
y debe ser reconstruido. El desierto y su semilla es la novela del caos
generalizado. Antes que nada está la Argentina, cuyo rostro, desfigurado por fuerzas
insidiosas, es tan grotesco como el de Eligia:
«Por aquellos tiempos, la historia nos convertía sistemáticamente en
payasos. Vivíamos épocas de inestabilidad política y las noticias consistían en
un desfile de civiles y militares, todos recargados de símbolos du poder y prometiendo
escarmientos o paraísos. Los veíamos desaparecer al cabo de pocos años o aun meses,
sin cumplir nada. […] Así me hice desde muy joven una idea burlable del mal.»
En Milán, madre e hijo se sumergen en otro caos, todavía más polimorfo.
Contrariamente a las grandes ciudades modernas latinoamericanas, «racionales,
uniformes y cuadriculadas», como exigía el urbanismo español colonial, Milán
tiene calles «caprichosas» cuyo trazado sigue los azares de la historia,
bordeando aquí murallas desaparecidas, contorneando allí antiguos almacene: «ninguna
dirección era constante; ninguna referencia, estable; no había damero que
enmarcase el conjunto.» Como el rostro d’Eligia, el caos milanés no es sólo
aparente: las sombras del fascismo y de la estupidez lo agitan, como muestran
los discursos de ese padre y su hija en cuya casa cena Mario una noche, el primero
nostálgico de Benito Mussolini y la segunda elogiando las virtudes combinadas
del psicoanálisis y la astrología. Milán muestra los fracasos de todas las
reconstrucciones posibles.
Eligia volverá con un rostro ciertamente reparado, pero desfigurado para
siempre. La peor paradoja es que, aunque ella no lo sabrá hasta 1971, en una capilla situada a pocos metros
de su clínica reposaba secretamente el cuerpo momificado y por tanto fijado en
su extraordinaria belleza de Eva Perón, su antigua adversaria. Tras haber sufrido
sin quejarse nunca múltiples intervenciones quirúrgicas practicadas durante dos
años en su rostro, Eligia continuará sufriendo y se lanzará al vacío en 1978, como
para rematar la desintegración de su cuerpo.
En cuanto a Mario, había decidido defenderse de la violencia, la cólera y las
ambiciones familiares haciéndose paladín de la apatía. Milán habría podido hacerlo
renacer, pero una vez más, será un fracaso. Mientras pasa sus días cerca de una
madre a la que nunca llama «mamá» y que
no le muestra ningún afecto, Mario se deja arrastrar por el caos de las noches
milanesas. El alcohol y las peores perversidades sexuales son sus únicos refugios
y cuando una mujer se le ofrece al fin
sinceramente, el atavismo familiar resurgirá bajo la forma de un cuchillo…
Contrariamente a su madre o a otras entidades de la novela, Mario se niega a
reconstruirse y por esa razón rechaza la oferta de una vieja pareja de
empresarios australianos de pompas fúnebres de convertirle en su heredero en
las antípodas de Milán.
En los países hispanos, se ha escrito a menudo que El desierto y su
semilla es una novela edípica. Esa
afirmación olvida los sarcasmos de Jorge Barón Biza contra el psicoanálisis. Además,
por el hecho de hallarnos en presencia de un padre, una madre y un hijo, no hay
por qué recurrir al engranaje hermenéutico freudiano. Por otra parte, el Edipo
se manifiesta por el amor y el odio, mientras que aquí, no hay más que indiferencia
entre los protagonistas. No es, por ejemplo, ni por amor ni por deber si Mario cuida
de su madre, sino simplemente «porque sí», sin pensar. La ausencia de amor es una
de las características de este libro y por eso tampoco creo que se trate, como
se ha escrito, de una novela misógina. Las mujeres son aquí maltratadas y mal
amadas, pero eso muestra sobre todo que ninguna redención es posible, ni
siquiera por el amor, que finalmente no es más que una fuerza destructiva como otra.
No hay nada que salvar, excepto mediante la escritura:
«Tarde o temprano yo también seré solo un texto; no me queda mucho más por
hacer. Escribo estas líneas, y ese frágil impulso de hacerlo es todo lo que
todavía puede llamarse, para mí, ‘vida’, o ‘acción’ o ‘posibilidades’.»
Se concede aquí una gran importancia a la lengua, que el lector advertirá
gracias al trabajo que Jorge Barón Biza realiza sobre la oralidad. En este
sentido, también habría que subrayar el trabajo de los traductores franceses para
hacer legible en francés el cocoliche o el fraseado de los paisanos
argentinos analfabetos.
El desierto y su semilla es una gran novela y si,
según la frase de Boris Vian, «el humor es la cortesía de la desesperanza»,
puede decirse que es un libro tan divertido como desesperado.
Jorge Baron Biza, Le désert et sa sémence. Traducido por Robert y Denis
Amutio. Éditions Attila. 19 €
(Caravaggio, David y Goliat)
Un dolor cerrado
ISABEL NÚÑEZ
Jorge Baron Biza
El desierto y su semilla
451 Editores
El narrador, Mario, acompaña a su madre, Eligia, a la que llama siempre por su nombre, a reconstruirse la cara, quemada por el ácido que el padre del narrador, Arón, le ha lanzado en un acuerdo de divorcio, antes de suicidarse. Madre e hijo viajan a Italia, donde un cirujano célebre le reconstruirá las facciones. Mario pasea por Roma, conoce a una prostituta de la que se hace amante, bebe y bebe, y con un distanciamiento que no puede ocultar el hastío y la violencia interna, narra la evolución de la madre y va hilando escenas del convulso siglo XX argentino, ironizando sobre la desdichada suerte y la estrechez del pensamiento de unos y otros, y acercándose cada vez más al padre escritor, como si una suerte de fatalidad le arrastrara a ello.
Mi reseña en La Vanguardia Cultura/s
Isabel Núñez
Un dolor cerrado
ISABEL NÚÑEZ
Jorge Baron Biza
El desierto y su semilla
451 Editores
El narrador, Mario, acompaña a su madre, Eligia, a la que llama siempre por su nombre, a reconstruirse la cara, quemada por el ácido que el padre del narrador, Arón, le ha lanzado en un acuerdo de divorcio, antes de suicidarse. Madre e hijo viajan a Italia, donde un cirujano célebre le reconstruirá las facciones. Mario pasea por Roma, conoce a una prostituta de la que se hace amante, bebe y bebe, y con un distanciamiento que no puede ocultar el hastío y la violencia interna, narra la evolución de la madre y va hilando escenas del convulso siglo XX argentino, ironizando sobre la desdichada suerte y la estrechez del pensamiento de unos y otros, y acercándose cada vez más al padre escritor, como si una suerte de fatalidad le arrastrara a ello.
Tras publicar su novela de autoficción, en pleno éxito de crítica y público, el periodista y escritor Jorge Baron Biza (Buenos Aires, 1942 – Córdoba, 2001) se arrojó por la ventana de un duodécimo piso, siguiendo la misma pauta repetitiva familiar que recoge la novela, ya que su padre escritor, su madre y su hermana se suicidaron antes que él.
Un crítico ha asociado El desierto y su semilla al género del mal, ha comparado su protagonista a los de Roberto Arlt y sus personajes femeninos a los de Cortázar. Pero el joven narrador de El juguete rabioso arltiano está lleno de sensibilidad, de vitalismo melancólico y de sueños locos, aunque no encaje en el mundo. Y las heroínas de Cortázar muestran el extrañamiento o la interrogación desconcertada de un narrador masculino, pero esa mirada deja lugar a la empatía y el deseo.
Aquí, pese a la belleza de la destrucción y a la feliz idea de asociar simbólicamente las ruinas del rostro materno a las de su país, domina el resentimiento sordo y cansino contra las mujeres, que sólo a veces cede para dejar brillar su humor inteligente (su experiencia transcribiendo recetas de cocina y olvidando ingredientes, o el engaño a los enterradores australianos reinterpretando la cultura clásica) o los experimentos (el cocoliche) en los diálogos, traduciendo literalmente las lenguas cuando hablan extranjeros.
En la literatura, el ángulo suele ser la clave, y situarse en el del perpetrador del mal resulta interesante, precisamente porque las flaquezas humanas, la irracionalidad y la locura son las minas del escritor: pienso en Crimen y Castigo de Dostoievski, el violador de The Little Girl de Grace Paley o Santuario de Faulkner, Flannery O’Connor, Jonathan Littel…
Ciertamente hay aquí un dolor cerrado que no puede dejar indiferente y su expresión es pura literatura. Pero el escritor, incluso enfermo, tiene que controlar su materia, aunque sea eso lo único que controle. Aquí, la falta de salida asfixia al propio escritor, pesa demasiado la obsesiva y sádica descripción del rostro desfigurado de la madre y los –peligrosos— cuidados de su hijo, y ese alcohol compulsivo y desesperado que anuncia ya lo que vendrá.
Si la literatura implica una interrogación, aquí, la respuesta es obvia y el escritor es el único que parece ignorarla, señalando a la genética, silenciando la relación con la madre y camuflando la identificación paterna, las razones de su rabia contra las mujeres, como si sólo el fatuum o el apellido explicaran su necesidad de destruirlas físicamente a cuchilladas. Lo cual no impide relumbrar la chispa de escritor de Baron Biza, ni desmerece la cuidada edición.