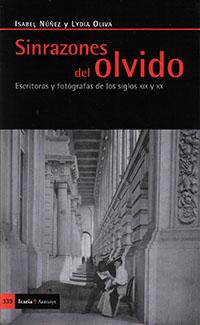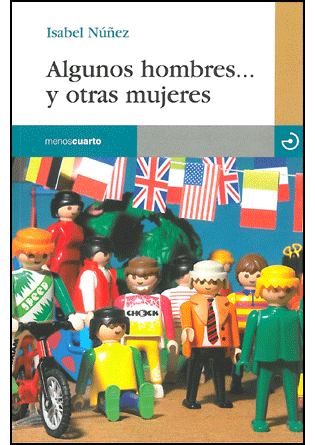Narrativa
Retratos de café vienés y silencio de preguerra
ISABEL NÚÑEZ
Heimito von Doderer
Los demonios
El Acantilado
Traducción de Roberto Bravo de la Varga
1664 PÁGINAS
48 EUROS
Heimito (adaptación del diminutivo español Jaimito) von Doderer nació en 1896 cerca de Viena, y vivió siempre en esa ciudad, excepto por su cautiverio en Siberia, en la I Guerra Mundial, durante el cual decidió convertirse en escritor. Sus estudios de psicología e historia le servirían en esa búsqueda literaria. Los demonios fue su gran novela (Premio Nacional de las Artes), su escritura le llevó veinticinco años e impregnó sus demás libros (se ha dicho que su novela La escalera de Strudelhof “nació de una costilla” de ésta), incluyendo poemas y artículos periodísticos.
Con su biografía, Von Doderer podría corroborar la evolución que denuncia Bernhard, de una Austria que sustituye el nacionalsocialismo por el catolicismo, sin transición, enterrando el pasado: Von Doderer militó brevemente en el partido nazi, no se sabe si por nietszcheanismo o por un error de cálculo, y lo abandonó desengañado y horrorizado, pero su conversión intentaba “devenir un ser humano”, una idea que inspiraría su obra.
Los demonios es una novela sólida e inteligente, dibuja la Viena de entreguerras minuciosamente, con la complejidad narrativa de un inmenso fresco de personajes que bullen como “bajo una gran piedra levantada en el jardín” y recogen un amplio espectro social, desde el legado fastuoso y palaciego de la capital imperial a la pequeñez de esa ciudad reducida y provinciana que se mira el ombligo, en la década de los veinte, los años en que se fragua todo el horror y la violencia del siglo XX.
Al parecer, el autor mezcló osadamente el alemán coloquial con la lengua de la burocracia imperial, la erudición desenfrenada y una jerga inventada para lo erótico en una sorprendente polifonía, superando las barreras que separaban rígidamente el alemán culto del oral, aunque esto no pueda transmitirse en una traducción.
Se ha comparado a Von Doderer con Proust y Musil, y aunque pueda comprenderse, la asociación no le favorece. Von Doderer no tiene la densidad filosófica, ni el brillo subjetivo e íntimo, la nervadura que anima la obra de Proust, ni tampoco –aunque se hable de la misma sociedad y aunque ambos autores intenten comprender la Historia a partir de la ficción literaria y utilicen un ritmo lento—, comparte el peso alegórico y simbólico de El hombre sin atributos, cuyos personajes también se desgajaban como el tejido social del imperio perdido.
Se trata aquí de un gigantesco friso barroco de esa sociedad vienesa que precede a la violencia nazi, dibujado mediante el retrato de sus múltiples personajes, con un puntillismo y una aguda finura en el trazo, y ese ritmo lento, sin economía, que nos abre las puertas de los salones y nos permite asistir a los paseos por los bosques circundantes, escuchando de cerca sus voces, observando los mínimos cambios de expresión, sintiéndolos respirar, sonreír, desperezarse, produce la sensación de recorrer la pintura francesa del Louvre y observar con lupa cuadros de bailes, cafés y encuentros sociales… antes de que la Historia los precipite al infierno.
Más aún: el yo narrador de Von Doderer, semielíptico y omnisciente gracias a las supuestas crónicas de otros amigos, es un maestro en diseccionar las relaciones, los juegos de poder, la pérdida de control y la sumisión, el temor o la arrogancia en los gestos más sutiles, y el retrato adquiere gran riqueza de matices psicológicos.
Y cuando nos preguntamos por qué la paródica escenificación de un grupo de damas obesas que toman el té con sus pensamientos banales, sus rivalidades y su batalla fallida contra el peso se alarga tanto en el tiempo, o esas reuniones donde apenas ocurre nada pero todo parece formar parte de un thriller sin médula, vemos los forcejeos de la joven Renacuajo intentando entender y entenderse y adoptar una posición, no sólo del arco de su violín sino también en el mundo, y decididamente nos cautiva, o bien contemplamos agitarse esos otros personajes, como Kajetan, Grete, Frau Mary, René o el maestre de caballería, y la sutileza clarividente con que el autor los examina entretiene y suscita admiración.
O el modo maravilloso en que la compleja realidad interna de esos personajes se refleja en el paisaje, como apuntaba Martin Mosebach en su prólogo (impregnado del mismo élan vital que la novela), de modo que incluso el mobiliario o los objetos son capaces de proyectar de vuelta esa realidad y de permitir que los personajes la comprendan, dando lugar a momentos epifánicos.
Son instantes en los que a partir de un gesto –como esa mirada materna de Grete en la calle, al arbusto que se ha llenado de brotes verdes como pequeñas esmeraldas antes de que acabe el helado invierno, que conmociona a Schlaggenberg y le hace cambiar de dirección—, todo se reordena y adquiere un sentido humano, aunque sea irónico.
Hay una pasión, una intensidad de espíritu o una religiosidad vital extraordinaria en Von Doderer, en su capacidad humanista de observar la vida múltiple de su inmenso microcosmos, en su mirada llena de ironía y humor, en su habilidad al recrear atmósferas e instantes de descubrimiento y comprensión.
Y el incendio del Palacio de Justicia de Viena en 1927, en su trágica escenificación simbólica, acaba por precipitar también los hechos personales y sus prioridades afectivas, como ese timbre que parece rasgar el cuerpo de Mary justo antes del gesto absoluto de Leonhard, y la radiante eclosión de Renacuajo y el giro en la vida del narrador, y es como si el autor rematara sus distintos hilos con una fluidez delicada e imprevisible y como si el horror llevara sólo a refugiarse calladamente en el amor.
La versión castellana y la cuidada edición también brillan. Pero, si al fin resulta que precisamente esa lentitud, tan ajena a nuestro mundo interrumpido –donde la falta de tiempo es perenne y casi dolorosa—, se convierte en otro de los hechizos de la novela, sigue habiendo aquí una elipsis de esos demonios, algo imperdonablemente liviano, cierta huida, un silencio, y ésa es ciertamente la razón exasperada de Bernhard.