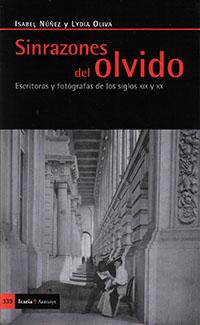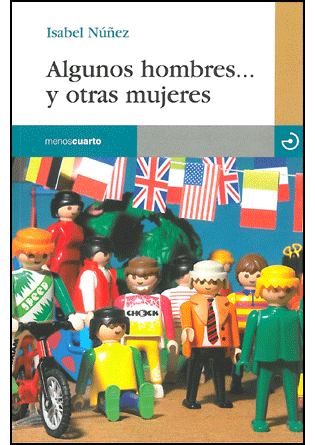Foto: I.N., Balcón de París, 2008
Una instantánea de Alfonso Vilallonga,
Isabel Núñez
Pianista, acordeonista, cantante y compositor, en la tradición del café teatro alemán y la chanson française, salpicada del jazz y el blues que tal vez conoció en su época bostoniana, Alfonso Vilallonga parece asumir la música como algo natural, heredado: célà allait de soi.
La música era la pasión paterna (su padre cantaba canción hispana con una banda de amigos) que unió a tres de los hermanos. En esa casa todos tocaban y cantaban y dos de ellos se acabaron dedicando profesionalmente –la compositora Cristina, tanguera piazzolista y versátil cantante de Gotan Project, y Alfonso—, mientras que la traductora y cineasta Elena canta y graba de vez en cuando, en intervalos de sus otros dos oficios.
Del casi clasicismo de su música, esos cuartetos de cuerda o tríos donde él toca el piano y canta, de su afición y osadía al versionar, del carácter alegremente decadente que podría tener este cantante dandy, ligero y elegante, le rescata y le da envolée no sólo su talento natural, sus maneras de seductor courtois, sino sobre todo, tal vez, la ironía, ese humor sutil –que alguna vez ha llevado al terreno del más delirante absurdo surreal— y que le permite parodiar suavemente a la vez que reinterpreta y compone. Alfonso ha puesto música a varias películas de Isabel Coixet, y lo ha hecho con ese brillo poético ligero, ese esprit que le caracteriza.
Como sus hermanas, Alfonso lleva su encanto aristocrático con la humildad gauchiste de quien quizás adivina oscuramente que, como muestra el Quijote, en Cataluña, los nobles eran históricamente también bandoleros, que se protegían políticamente en los círculos del poder.
Lo que queda, aparte de la reivindicación del antepasado rebelde que fue Cabeza de Vaca, que se unió a los indios y desarrolló poderes esotéricos alejándose de los sanguinarios conquistadores, lo que queda en Alfonso es más cultural que genético, una vieja estética, los fragmentos de palacio divididos entre galerías y apartamentos, el aire de café teatro berlinés del Círculo Maldà y el dandismo del personaje, que de pequeño quiso ser actor y sabe llenar de teatralidad y de gracia gestual el espacio de sus actuaciones.