 Foto: I.N. Cadaqués, 2010
Foto: I.N. Cadaqués, 2010
En primer lugar tengo que agradecer a Helena Calsamiglia que me haya invitado aquí a sentarme con dos popes del pensamiento en este país y un veterano del mundo editorial, y supuestamente en representación de una generación más joven, algo que no encaja con mi percepción de las cosas. Soy escritora y traductora y estudié lo que ahora se llama Ciències de l’Educació en la facultad de la Universitat Autònoma que entonces estaba en Sant Cugat, frente al monasterio y donde Helena Calsamiglia fue profesora.
Las pocas veces que nos hemos encontrado en estos años, Helena me llamaba “Sant Jordi”, porque se le había quedado grabada la imagen de la primera fiesta democrática de primavera que celebramos en la facultad tras la muerte de Franco, y aún no sé por qué me eligieron a mí para encarnar a Sant Jordi mientras toda la clase componía el caballo y el dragón.
Y un día apareció Helena en mi email desde Buenos Aires preguntándome si no tenía una foto de aquella fiesta teatral porque estaba escribiendo sus memorias. Le dije que no, que la había perdido, pero que había escrito un cuento sobre aquello, me pidió que le mandase al menos el fragmento correspondiente y así lo hice. Y por uno de esos azares que el pensamiento mágico llama sincronías, esa noche mi hijo me pidió ayuda para un trabajo de estructuralismo, yo rescaté algunos libros míos de finales de los setenta y apareció la foto. Y el cuento se publicó.
Helena reapareció hace poco y casi me obligó, con ese charme de las personas a las que pocas cosas deben de haberles negado en la vida, a participar y acepté: el libro acaba allí donde empieza nuestro encuentro histórico.
Lo he leído con interés, buscando la estela de ese padre filósofo y mítico de quien supe por primera vez cuando trabajé en Ariel y Seix Barral, en la época en que Ariel ya apenas se parecía a lo que fue con su inspiración y los más sensibles le añoraban, como en la ficción se añoraba a Barral.
En sus Racconti, un Lampedusa emocionado con la relectura de la Vie d’Henry Brulard de Stendhal, dice que a partir de los cincuenta años, escribir las memorias debería ser un deber “impuesto por el Estado”. “Cuando nos encontramos en el declive de la vida [para él, los cincuenta son el declive], es imperativo intentar recoger al máximo las sensaciones que han atravesado nuestro organismo”, dice Lampedusa. Aunque reconoce que sólo unos pocos podrán lograr una obra maestra –cita a Rousseau, a Stendhal y a Proust—, el material acumulado entre unos y otros tendría valor para entender una época, pues todas las memorias “reflejan valores sociales y pintorescos de primer orden”.
Él intenta hacer lo mismo, aunque establece una diferencia radical entre Stendhal y él, pues en Henry Brulard queda claro que para Stendhal, la infancia fue una época desdichada, en la que sufrió tiranía y prepotencia. En cambio para Lampedusa, la infancia es un paraíso perdido. Dice: “todos eran buenos conmigo, yo era el rey de la casa. Incluso personajes que luego me resultaron hostiles me procuraban ‘petits soins’.”
Es justamente la impresión que he tenido de las memorias de Helena Calsamiglia, incluyendo su descripción entusiasta de su propia topografía emocional, en la que tampoco hay una conciencia sombría o nostálgica de un paisaje perdido, sino que parece que al menos fantasmáticamente se hubiera conservado lo esencial. A mí, con mi idea de la familia como institución maldita, de la ambivalencia asociada a la infancia y con mi tendencia a identificar en gran medida la religión católica con el franquismo, me ha sorprendido esa felicidad familiar y religiosa que parece protegerla durante toda su vida, incluso en un tiempo tan gris de este país, que para otros memorialistas fue terrible: Pienso en Lydia Falcón, que nació diez años antes y muestra una Barcelona desértica, deprimente y dramáticamente misógina, un encierro angustioso para las mujeres, con todo el espíritu ilustrado fugado, encarcelado o muerto, o en Carlos Barral y sus Años de penitencia, o la grisaille machista que contaba Gil de Biedma en su
niña Isabel. Ten cuidado.
Porque estamos en España.
Porque son uno y lo mismo
los memos de tus amantes,
el bestia de tu marido.
O más atrás y más largas en el tiempo, las memorias de Moisès Broggi y su descripción de cómo la ilustración republicana se reduce a una mentalidad rancia y marcada por el miedo, por el terror, del que sólo le salvará su bondad antisectaria y sus benefactores de los dos bandos. Todos esos relatos y muchos otros muestran una posguerra realmente oscura, desértica y angustiosa, pero aquí es como si, milagrosamente, ese entorno afectivo y culto de familia catalana integradora, con la música, con la topografía emocional del Empordà, de Barcelona o del lugar maravilloso que fue Sant Cugat antes de convertirse en una megaurbanización sin personalidad, o de la entonces salvaje Menorca, y tal vez sobre todo esa vivencia afectiva religiosa, que logra conciliar incluso dos bandos distintos en sus padres, algo parece proteger a la niña Helena del entorno sombrío en el que vive. Y luego, a lo largo de su trayectoria es como si Helena hubiera vivido todas las transformaciones doucement, sin tanto desgarro. Como si ese núcleo feliz le hubiera servido para neutralizar la pesadilla que era para otros este país. Para ella, por ejemplo, la realidad de que una mujer no podía hacer nada sin permiso escrito de su padre o su marido es sólo una anécdota y no un drama como para Lydia Falcón, que abandonada por su padre y su marido, tiene que falsificar los papeles para estudiar una carrera. Sin embargo Helena, cuando Magda Catalán le propone unirse a un grupo feminista responde que ella no ha sentido esa discriminación. Y es que la autora escribe con la sinceridad de quien no teme ser juzgada y con ese espíritu comprensivo capaz de integrarlo todo. No le importa decir que era inocente, que era conservadora, que de niña soñaba con uno de aquellos misales de nácar, que aprendía casi todo aceleradamente, que sustituía su fe religiosa por otras ideas, que se maravillaba al ver a su alrededor la libertad amorosa de sus nuevas amigas, o ese adelantarse a su tiempo de otras personas de su cambiante entorno.
Describe muy bien Helena Calsamiglia la fiebre vitalista que revestía al menos en los últimos años la lucha contra la dictadura, el “contra Franco vivíamos mejor” de Vázquez Montalbán, esa sensación alegre de contribuir al despertar de la sociedad civil que tuvimos todos los que pudimos participar. Porque si es cierto que aún hubo víctimas, palizas, detenciones, ejecuciones, interrogatorios con torturas y cárcel, esos años que llaman tardofranquismo tenían ya cerca la sensación de libertad, se notaba cierto debilitamiento de aquel régimen y el terror no era tan grande como debió de serlo para los que intentaban resistir en los negros cincuenta y primeros sesenta.
También se dibuja aquí lo que era ese entorno burgués de familias catalanas, con su aspecto hedonista y cultivado que matiza con cierta mundanidad viajera la mentalidad franquista, y que reúne extrañamente a aquellos que habían apoyado a los insurgentes con los herederos de un legado catalanista y republicano. Y por este libro desfilan no sólo los apellidos de esa buena sociedad catalana, sino también los que serán intelectuales y políticos influyentes cuando llegue la democracia, todos en el abrigo de esa familia de familias.
Me han interesado en particular los capítulos en que aparece el padre, Josep Calsamiglia, del que hablarán seguramente y mejor que yo los que fueron sus alumnos: ese paso de la editorial a la enseñanza en una Universidad que empezaba a abrirse precisamente gracias a esas figuras, ese espíritu estoico y filosófico también apasionado e incluso ese momento en que descubre el cuidado ciceroniano de su jardín en la primera casa campestre familiar son memorables. Y también ese momento en que el trabajo de Helena se concilia difícilmente con las horas de dedicación materna a sus hijos, o cómo ella y su pareja van encontrando unas vías profesionales capaces de expresarles y de reflejar sus intereses e inquietudes. De hecho ahí, ya hacia el final del libro, empiezan a dibujarse los primeros conflictos y desajustes, que se producen en su pareja; el modelo de ama de casa tradicional y madre perfecta que el marido de Helena lleva interiorizado y que choca con la realidad del trabajo de Helena, el marido que siente celos de los hijos y de la vida profesional de su mujer... Todo esto en medio de un torbellino de hechos culturales, políticos y sociales, pues Helena se ha ocupado de documentar con gran precisión el contexto general e histórico que rodea su vida. Y en ese contexto hay hitos de violencia que los que los vivimos recordamos bien, como la ejecución de Puig Antich o la de Txiki, por ejemplo. Y es que Helena habla también aquí de muertes lejanas y cercanas, aunque lo haga deprisa, pero lo hace con inteligencia y humanismo, deteniéndose un momento en ese torbellino vital que atraviesa esta primera mitad de sus memorias. Aquí, los pensamientos pasan veloces entre la gran multitud de hechos que registrar.
Y la muerte de Franco, aquella sucesión de partes interminables de su salud agónica y de celebraciones siempre postergadas hasta que al fin se produce y les pesca a ellos en París, en una fiesta improvisada que une a viajeros y exiliados, llenos de interrogación y esperanza y ya con la idea de una transición armoniosa, considerada ejemplar por algunos, pero con su peaje innegable de concesiones, silencio e impunidad para tantos implicados en atrocidades.
O algunas anécdotas geniales, como cuando su hijo Guim le pregunta cómo venimos al mundo y al oír su explicación descarnada se echa a llorar de decepción de que sean las mujeres y no los hombres las que desempeñan el papel importante o tienen la clave de la reproducción y ella sonríe al descubrir el reverso de la freudiana envidia del pene.
También sorprende, claro está, ese tremendo ejercicio de memoria, que parece capaz de registrarlo todo, las canciones, los colores, los gestos, el paisaje, la pasión futbolística, el retrato agradecido de sus mejores maestros, la descripción entusiasta de lugares característicos de la ciudad como el Tibidabo, que enumera sus libros de entonces y define las películas que descubría, o el ritual para servir el té, hasta tal extremo de detalle que me ha hecho evocar por un momento a Heimito Von Doderer y sus Demonios, sólo que en el caso de Von Doderer había un motivo oscuro para esa lentitud maravillosa en la que describía el vuelo de una mosca y las microepifanías vitales de todos sus personajes, y al leerle, aun gozando de su lentitud asombrosa, era inevitable preguntarse de qué no quería hablar, donde estaban los demonios que faltaban en su gran novela. Así que yo casi me preguntaba qué conflicto estaría bordeando o silenciando Helena Calsamiglia con su ejercicio apasionado de remembranza y el registro minucioso en que vemos cambiar las costumbres morales del país, de la inocencia y la moral cristiana a los efluvios indirectos del 68 francés y la libertad sexual, del silencio social al activismo y la militancia, de la ampliación de las corrientes culturales y pedagógicas, de su participación directa en los primeros grupos y asociaciones como Rosa Sensat y publicaciones que, como Cuadernos de Pedagogía, recogían la tradición de la escuela progresista e ilustrada de la República, del despertar de un país justo antes de la muerte del dictador que lo había destruido. En el caso de Von Doderer era lentitud y microdetalles, en el caso de Helena Calsamiglia es aceleración y torbellino de detalles. Excepto en ese momento casi final y anticlimático, evocador del conductor insomne de ambulancias de Scorsese, que sólo al final logra dormir: ahí vemos que Helena Calsamiglia se detiene y le parece, en la quietud de ese instante, escuchar la vida que pasa, un poco también como en la canción de Vinicius de Moraes en que “oíamos la tierra rodar”. Y entonces he concluido que este borgiano Funes el memorioso, esta memoria prodigiosa, esta voluntad de recordarlo todo tiene más que ver con la frase de un niño francés que siempre vuelve a mí, Balthazar, hijo de una amiga mía escritora que, cuando vinieron a Barcelona y les llevamos a Cadaqués, impresionado por aquella luz, exclamó: Oh maman, il faudra tout dessiner! Y ese ansia de dibujarlo todo, que yo he sentido tantas veces como escritora, tiene que ver sobre todo aquí con una grande y lampedusiana pasión de vivir.

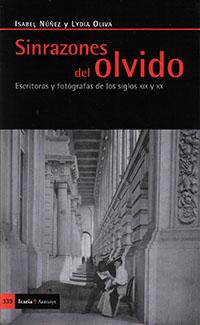





13 comentarios:
Interesante el texto , ¿que tal fue la presentación?
Creo que fue muy bien. Los tres presentadores éramos muy distintos y ellos, veteranos, llevaban sólo notas, mientras que yo leí. A mí me gusta la teatralidad de leer y componer un texto que suene, pero está bien la combinación. El público escuchaba con una atención expectante! Y me felicitaron mucho todos. Pero fue muy malo para mi gripazo...! Y ocupa tiempo, no da ingresos y yo no tengo ni una ni otra cosa... No voy a presentar más libros si puedo en años
Bueno pero da visibilidad que es importante.
No lo sé, Francis. Yo también lo pensaba antes. Pero a veces pienso que en este país nada tiene repercusiones.
Como te he escuchado leer otras veces, ahora mientras leía me parecía estar oyendo tu voz. Estupendo texto, creo que se identifica bien la persona de Helena.
Gracias, Eph! Me alegra mucho que lo oigas con mi voz! A mí me pasa con Casasses y con algún otro y creo que es una suerte...
Mientras escribía el comentario anterior pensaba eso mismo, es una suerte y privilegio el tener el eco de la voz del autor al leerle.
Sí, verdad? Creo que Vila-Matas tiene colección de grabaciones de escritores leyendo sus obras, yo lo encuentro maravilloso porque con la voz se vehiculan muchas cosas y se entiende distinto. Ayer, con ese silencio tan atentísimo y concentrado se notaba tanto que escuchaban de verdad que fue emocionante. La voz también responde distinto a un público que hace ruido o se distrae o que se aburre y duerme
Ahora que habláis de voces recuerdo haberte oido en las lecturas que diste en el Refugio ¿307? hace un par de veranos. Tu voz me gustó mucho.
La voz es importante.
Y lo digo hoy precisamente me he quedado practicamente afónico.
Oh, gracias, Qualunque! Hace ilusión oír eso! Mi voz se alegrará, ayer también tuvo dos o tres elogios, aunque hoy casi la pierdo dando una clase, se ve que lo de ayer cobraba factura! Que recobremos las voces!
Y también, Qualunque, el Refugi de Montjuïc favorece mucho la voz
Estos dos me estan quitando protagonismo, a mi también me gusta tu voz.
Gracias, Francis! Me has hecho reír... De haberlo sabido me habría dedicado a cantar. Yo siempre pensé que tenía una voz anodina...
Publicar un comentario