
Foto: I.N., En Cadaqués, 2008
Buenas tardes a todos y gracias por venir a la presentación de la primera novela de Déborah Puig-Pey Stiefel, Donde hay nilad. Como el editor de Menoscuarto está en Guadalajara, México, me toca a mí oficiar de maestra de ceremonias.
Dice Déborah Puig-Pey Stiefel que hasta ahora, en cierta manera, ha estado algo escondida, al menos de la parte más mediática de este mundo editorial y yo creo que esta novela la obligará a la visibilidad. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Antropología Cultural, había obtenido el premio Miguel Delibes de Narrativa Breve-Aula de Lletres en 1999 por su cuento “Usura”, y en 2005 fue finalista del Max Aub con su relato “Mordechai”. Ésta es su primera novela.
Cuando el editor de Menoscuarto me preguntó si quería presentar esta novela, le dije que sólo lo haría si encontraba algo que me resonara, algo que a mí me interesara y que me permitiera decir algo, más allá de los estándares. Esa primera lectura de Donde hay nilad, en dos días, efectivamente me interesó, encontré afinidades entre su escritura y la mía, obviamente salvando las muchas distancias.
Como sabrán ya los que hayan abierto el libro, Donde hay nilad es el nombre tagalo de Manila, May-nilad, el lugar donde crecen esos arbustos, esas florescencias blancas luminosas con un leve azul alrededor de los pistilos amarillos. Ese lugar, Manila, es aquí paisaje simbólico de la infancia, paisaje de la memoria de algunos de los personajes de la historia, de ese momento en que se originan las cosas. Un paisaje de árboles de mango y niños subiendo a los cocoteros, un paisaje de calor, vendavales y nilad. Un paisaje tropical, volcánico, de clima cálido y húmedo, con tifones y arrecifes de coral, en las islas con mayor diversidad étnica de Asia y uno de los lugares con mayor diversidad biológica de la Tierra. En ese archipiélago del sudeste asiático que heredó el nombre de Felipe II, Filipinas, pocos vestigios quedan de ese legado español, tal vez el catolicismo, unos 20.000 hispano-hablantes, algo de arquitectura colonial del XVII, lo que sobrevivió a la destrucción perpetrada por los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo...
Dice Déborah Puig-Pey Stiefel que Donde hay nilad es una novela de fantasmas porque alguien cuenta lo que otros le contaron que recordaban... Y ese halo poético fantasmagórico es uno de los cimientos de la novela, algo que justifica su estructura de vaivén en el tiempo.
Donde hay Nilad cuenta una historia familiar, podría definirse como la saga de una familia catalano-filipina, los Escuder y los Muir, pero es una saga contada muy a su manera, un poco como ese personaje de la novela que hace detener el taxi en la esquina porque, dice, prefería acercarse oblicuamente. El acercamiento es sesgado, y los sesgos, ya se sabe, son una clave en la literatura: el ángulo desde el cual se mira y se cuenta una historia lo determina todo. Aquí, el tiempo se mueve, pasamos de 1928 a los años noventa, con temporadas distintas y en movimientos que van alante y atrás, pero no en flashbacks, sino en un vaivén que responde a razones secretas y que forma parte de su atmósfera onírica.
Una de las cosas que me interesó desde el principio y que yo podía compartir es esa idea de la familia como lugar de delirio, violencia y locura. En este caso hay que añadir las perversiones del deseo, y también la riqueza y la miseria, que se relacionan extrañamente, en una lógica errática que sólo puede explicar una concatenación inconsciente. Debajo de la narración flotaría esa idea del azar de las cosas, de una fatalidad que no se atribuiría a un destino como en los griegos, pero sí tiene algo de la tragedia griega, diría que se trata del azar como esa manera de nombrar un conjunto de circunstancias que llevan perversamente a otras, sin que nada parezca poderlo remediar, un poco como aquella frase de la Balada del Café Triste de Carson McCullers en que la infancia y sus sufrimientos convierten a un niño en asesino. “Pero los corazones de los niños pequeños son órganos delicados. Un cruel inicio en este mundo puede retorcerlos de formas extrañas. El corazón de un niño herido puede encogerse tanto que a partir de entonces se vuelva duro y hollado como un hueso de melocotón. O también, el corazón de un niño dañado puede supurar e hincharse hasta el punto que se convierte en un suplicio llevarlo dentro del cuerpo, irritándose con facilidad y doliéndose con las cosas más ordinarias...” Aquí, la mecánica no es tan absoluta, pero es importante no sólo lo vivido, sino lo visto, oído y presenciado por los niños, y todo eso es lo que les lleva dolorosamente a inclinarse en una u otra dirección y pagar sus consecuencias. Y así se nos dice, intentando trazar el origen de la flaqueza de Mario, que “también fue poseído en su infancia por un adulto... y añade: “¿Es que no es siempre así? De un modo u otro, nuestra intimidad arrastra esa plusvalía que va de mano en mano, la cadena de causalidad que anuda el tiempo de unos y otros, en la que vivir es gastar un saldo anterior.”
Las razones del desvarío familiar empiezan a verse ya en la segunda o tercera página, en la violencia sufrida y vista -ese padre de Mario que agarra a los monos, los pone frente al espejo y les apaga cigarrillos en la piel con “espantosas carcajadas”, para que asocien el dolor a su imagen, y el espectáculo que ese padre prepara para los soldados japoneses y que obliga a presenciar a Mario, pero también la melancolía de la madre de Mario, Felicitas, y la penuria, el abandono de tantos otros. Y sin embargo aunque las razones para el desvarío sean múltiples y poderosas, de vez en cuando surge la fantasía genética de la locura familiar, tan universal y arraigada, tan inevitable cuando alguien quisiera distanciarse, librarse del peso de la historia familiar y teme que algo genético, otra vez la fatalidad, le impida alejarse o ser diferente y que todo le acabe arrastrando también en esa tendencia a la locura y la pérdida. Y ahí estaría el punto de vista de Judith, que acabará revelándose como narradora principal, como álter-ego obligado y simbólico de la escritora, salvando las distancias de la ficción, porque es ella quien, tras sufrir en su relación con el cuerpo el peso de tantas historias, intenta componer el puzzle para comprenderse y explicarse.
Es inevitable pensar en Jean Rhys y su Ancho mar de los Sargazos, no sólo porque el paisaje de la infancia es colonial y exuberante y la actitud no es etnocéntrica sino que hay una mirada desde allí, sino también por la violencia y por la vulnerabilidad de las mujeres, por la atmósfera alucinatoria que surge a veces, a oleadas, y por esa exigencia formal de una poética al mismo tiempo ensoñada y precisa.
Hay una topografía de la memoria, aunque sea una memoria prestada o escuchada, esas casas y paisajes que componen la errática historia familiar, y en ella no sólo está Manila y Barcelona, vivida desde el margen, la penuria, esos pisos que habitan Mario y Esperanza, como palomares o chambre de bonne en barrios buenos o en esa torre silenciosa de las tías gemelas en la Bonanova... Y la Casa Latania, en Santa Cruz de Tenerife, y el West End de Londres, en la nueva vida de Rocío y en el desván ordenado de Leonard, donde Judith busca más vestigios para comprender y la escena parece un sueño...
También me interesaron esas niñas y mujeres que se saben miradas; ellas se construyen, se ven con los ojos del otro, la mirada que enferma y la mirada que cura. Déborah y su narradora miran esa belleza de las niñas Rocío y Judith, están en los ojos y el deseo masculinos que les insuflan movimiento. Dice: “A Mario le bastaba con verla cuando se quitaba los zapatos y bailaba sobre el piso, sus ocho años perfectos, la piel rosada cuando salía de la bañera y dejaba caer las toallas con indolencia, ignorando su enorme poder, como lo habría ignorado de niña su prima Rocío, si se lo hubieran permitido.”
La autora no lo ignora. Hay algo salvaje en esa conciencia, en que una niña intuya ese poder, en ser mirada y deseada tan pronto, aunque fuese con resignación. Aquí no hay falsa moral, sino ese relativismo casi antropológico –no en vano Déborah Puig-Pey es antropóloga—, aquí hay una mirada que desvela los secretos, que comprende las flaquezas, y esa mirada está llena de una melancólica y sabia humanidad, está llena de vejez aun en su juventud.
Rocío habría ignorado si se lo hubieran permitido. Esa niña de los tirabuzones es violada por un soldado americano y su dolor la enloquece. La encuentra el soldado en 1945, el mismo día en que una bomba en el jardín de Manila mata a Felicitas, la madre de Mario, que intentaba protegerlo con su cuerpo, y la niña describe al perpetrador como “una figurita que ataca”, una figurita que durante un tiempo cree ver en todas partes. Y ese acto le quita vida y a la vez le da una belleza “inflexible y empañada”. Y hay un episodio en que, en medio de la noche, la dolorida Rocío descarga su violencia con un cuchillo contra unos gatos en celo, y esa desesperación, esa violencia de la transposición parece contenerla, casi curarla, le permite ponerse a leer y hacerse con una cultura literaria, pero a veces asombra a todos con su sarcasmo y sus interrogaciones y es siempre distinta. Y aunque todos ven que no acaba de encajar en el mundo, convertido en “una partitura que no sabe leer”, por esa percepción aguzada de los psicóticos se explica también que su sagacidad era sorprendente. Y su decisión de casarse con el primer turista, para que se la lleve de allí, y su extraña vida con el pianista de jazz Blakais, y de ahí a Inglaterra, y ese otro arrebato violento de Blakais, llamado Leonard.
Nada es aquí lo que parece, ni siquiera en los nombres: Felicitas no vive precisamente en la felicidad, aunque los demás la consideren afortunada, aparece “tan desdichada, tan abstraída, al lado de ese hombre que la desea y la desprecia y siempre en la cuerda floja de una crueldad tolerada, la mesa bien puesta, la ropa bien cosida, la mucama señalada y triste.” Y su fortuna es supuestamente ese marido colonial y violento. Y es que Felicitas, se nos dice, ha excavado un túnel en su interior para huir de la inmediatez que la rodea y se ha hecho inmune a las humillaciones de esa realidad, y ha poblado su mundo de espíritus y sueños. Esperanza resulta insufrible y desesperanzada. Y ese apellido matriarcal de los Muir, esos niños sin apellido paterno, sin padres o con padres violentos o desaparecidos... Y al decidir darles su apellido, Mami dictamina que todos los hombres de la familia “pasados, presentes y futuros, eran ya material exclusivamente genético, cromosomas inevitables, semilla perentoria, el esperma nómada de los hombres Muir”. Era inevitable pensar en El fantasma y la señora Muir, no sé si sería un secreto juego paródico, ya que en esa película que fascinó a Javier Marías todo era inocente, casi pacato y nada, ningún deseo se realizaba más que en la imaginación. Y en cambio aquí hay una significativa terrestridad, el deseo físico envuelve las historias y una violenta sensualidad flota melancólica por las páginas.
Es una novela misteriosa porque es poética, en el sentido de la importancia que da a lo que no se dice, en que está llena de silencios y la clave de su escritura está en el ritmo y en ese decir sin decir.
Está también presente ese misterio de las canciones vistas desde la infancia o la adolescencia, el enigma de las letras y el poder de la música, esa forma de asociarse a nuestros momentos vitales que las arraiga en la memoria como si alguien las hubiera compuesto pensando en nosotros. Es otro elemento que evoca a Jean Rhys, a aquella canción de la cárcel de Holloway en el cuento “Let Them Call It Jazz” o la canción recordada de su abuela que, al cantarla en su casa, provoca la denuncia de sus vecinos y la lleva a la cárcel. Un ejemplo aquí es ese Stormy Weather que envuelve la declaración de Judith, su gesto de asumir las riendas de la narración. Y otro podría ser la letra de esa canción del orgullo filipino de Manila que recuerda Mario, cantada por una mujer que ya ha muerto, una canción que la Historia con mayúsculas se ha encargado de desmentir:
Decía la canción:
Tierra de amores
del heroísmo cuna,
los invasores
no te hollarán jamás.
Además de recordar esa canción, Mario representa a veces esa mirada anticolonial, con su orgullo y su desdén por los españoles, que califica con razón de “soberbios, provincianos y pazguatos”, a quienes reprocha su pasión por el fútbol, su baja estatura –él, que aun con sus rasgos negroides y malayos, es muy alto y viene “de un lugar donde la estatura fundaba abiertamente un signo de superioridad”—, y disfruta escandalizando a los barceloneses con su are de filipino excéntrico, sus camisas traslúcidas y sus sandalias.
Ese Mario enamorado de las niñas, que se contenta con adorarlas y escribirles cartas y hacer collages secretos con ellas, es el mismo que siempre está dispuesto a socorrerlas y a acogerlas y cuidarlas como padre adoptivo cuando son abandonadas o caen en crisis de dolor o de estupefacción.
Como hay ambivalencia hay perdón. Nadie es del todo la víctima de nadie. Como cuando Judith trata de explicar su parte en esa historia desigual del deseo de Mario cuando ella es niña. “Lo que yo dominaba realmente eran la coquetería y la culpa; quién de los dos era el niño, ésa fue la cuestión...” Y al mismo tiempo, pone lúcidamente las cosas en su sitio: “esa forma de disputarle la infancia a la niña seducida es el verdadero interruptor del mal posterior. Es como tener que robar lo que a uno ya le pertenece.” Y ocurre que a pesar de los pesares hay una fascinación dulce por esa familia que establece una diferencia radical con la novela de Jean Rhys, donde sólo hay añoranza del paisaje tropical y volcánico y la belleza de Dominica, pero nunca la dulzura de la familia, porque allí la oscuridad es mucho más grande y la ausencia de afecto absoluta. Aquí, pese a la patología de cada cual, siempre hay alguien, aunque sea equivocadamente, dispuesto a salvar a su manera del abandono. Y por esa vía se produce la conciliación con el paisaje que parecía imposible para Jean Rhys, quien vio incendiarse las casas donde había vivido y que escribió en su autobiografía, a propósito de ese paisaje: “... Estaba vivo, yo estaba convencida. Tras los colores brillantes, la suavidad, las colinas como nubes y las nubes como fantásticas colinas, había algo austero, triste, perdido... Yo quería identificarme con ello, perderme en ello. Pero el paisaje me volvía la cabeza, se apartaba indiferente y eso me rompía el corazón... La tierra era como un imán que me atraía y a veces me acercaba, con esa identificación o aniquilación que yo anhelaba. Una vez, olvidándome de las hormigas, me eché y besé la tierra y pensé: ‘Mía, mía.’ Quería defenderla de los extraños...”.
Hay momentos de Donde hay nilad que se quedan en la memoria, como esas estancias de Mario en el hospital, donde la película en que sale Felicitas, su madre, se convierte en una visitación de ella y una forma de dialogar o de acercarse, en ese momento de la vida en el que la memoria empieza a pesar y ocupar más que lo que puede vivirse, y en un territorio que parece situarse entre la vida y la muerte. En esa película, Felicitas “sonreía de aquel modo inolvidable”, con su cara de luna, y se ríe entre la agitación de ramas de cambures y cocoteros y flota como un cisne con su collar de osmeñas enanas... Y viéndola, Mario recuerda las preguntas que ella le había hecho en sueños, sobre los demás, y empieza a contarle cómo ha evolucionado cada uno, cuenta incluso la violación de Rocío y la historia de Tere en Arizona, y la soledad relativa de Eulalia y la de su padre. Y es en una última estancia en el hospital cuando su madre vuelve a visitarle y le llama, para que vaya con ella, donde hay nilad.
Todos ven esa película, que es como un sueño y parece viva. Cuando la ve Rocío, por un momento Felicitas desaparece inexplicablemente de la filmación, para reaparecer más tarde, en otra sesión, y hablarle también a ella, como a Mario.
O las escenas que afirman con fuerza la magia de las casas, la forma en que nos prolongan y exponen nuestras proyecciones o nos retratan, pero también el paisaje simbólico de nuestros momentos vitales y todas las transposiciones de los objetos. Por ejemplo, la descripción de la casa de la Bonanova en Barcelona, cuyo interior “llegó a tener un encanto muy íntimo, casi intestino, por los detalles que silenciosamente fue incorporando Felicitas y que conectaban los objetos con los estados de ánimo...” Y más adelante en esa descripción añade que Felicitas “adivinaba cómo despertar al mobiliario colonial (...) del sueño de belleza y parálisis en el que se habían sumido aquellos salones.” Hay en ciertos gestos del refinamiento poético de la construcción de un decorado y de la teatralidad delicada con que se cuidan las atmósferas o los jardines reminiscencias de una mentalidad oriental, que yo ahora estaba descubriendo en las páginas de la novela china Jin Ping Mei, de la dinastía Ming, donde los rituales de cuidado y decoración del entorno respiran una sensualidad y una poesía asombrosas, o hace unos meses, en mi lectura investigativa de Natsume Soseki para Turia y lo que en la era Meiji, en Japón se consideraba el furyu, un ideal de armonía con la naturaleza, de aspiración a superar el lado más gris de lo real, un desapego, pero también un gusto especial por la poesía, la pintura, la belleza, el té y todo lo que no sea prosaico. Así, aquí, por ejemplo, vemos a Rocío perfumando el salón con hojas de té, justo antes de regar las macetas de nilad.
Esa casa de la Bonanova, de las dos tías, se va oscureciendo con el tiempo, con esa confusión de la identidad de las gemelas y su leyenda promiscua, pues las dos tías –Tita Pi y Tita Mi— se entienden sin palabras y el silencio adquiere una consistencia tan espesa que a Mario le produce escalofríos. Es una casa de fantasmas, por los rumores y los secretos, todos esos misteriosos no-dichos familiares que constituían para Freud “la novela familiar del niño”, esa ficción construida que crece con los silencios, los tabúes y la falta de respuestas.
Hay frases que aletean con su mirada al sesgo y que ayudan a construir la poética de la narración, como ese perrito de Mario “que tantas cosas había visto desde la encadenada perspectiva de multitud de farolas y postes de cemento.” O ese soplo leve con que se puede llamar a la brisa, dirigiendo el aire suavemente hacia el cielo... O el gato al que Felicitas alimenta con grandes platos de chow-mien...
Y a veces parece que sea la naturaleza quien se encargue de contradecir hechos o celebraciones con su violencia, como expresando los demonios internos de los presentes, como esa tormenta de alisios que vuelca todos los muebles de un banquete de bodas, destroza el pastel y arruina la fiesta. Un poco como en Un dique contra el Pacífico de Marguerite Duras, y es que el espíritu de Duras y su infancia robada dibujada en esa madre poderosa también encuentra aquí alguna reminiscencia y afinidad, a pesar de las diferencias. Dice Duras: “Querría ver en mi infancia sólo infancia. Pero no puedo. No veo ningún signo de la infancia...” y también “Esa infancia me molesta, sin embargo, y sigue mi vida como una sombra. No me atrae por su encanto, sino por su extrañeza. Fue solitaria y secreta, ferozmente guardada y sepultada en sí misma durante mucho tiempo.”
Donde hay nilad es una novela chejoviana. Porque con todo su saber (a veces antropológico, otras empírico, o psicoanalítico), está llena de esa perplejidad de la literatura: Dice Chéjov que el escritor debe ser honesto y mostrar su extrañeza, pues el mundo es endemoniadamente complejo y sólo los estúpidos pretenden saber las respuestas. También Chéjov habló de acoger a los personajes, de modo que la ambivalencia del mundo lo llene todo y nos deje ese poso inquietante de la vida, pues hasta los personajes más perversos tienen derecho a mostrar su mirada, su deseo, su encanto, las razones de su violencia. La narradora, Judith, vive la ambivalencia, que es lo tremendo de la vida, pero antes la experimenta el propio Mario en su infancia, con ese padre que “podía ser uno y otro. El caballero de voz gloriosa y cultura hispana que le daba cachetes cariñosos y lo llamaba heredero, el gigante ebrio que lo avergonzaba en público y lo llamaba tagalo idiota. Alguien que se complacía en arrasar todo lo que fuera grácil y vulnerable a su odio.”
Judith tendrá además su propio síntoma, en el sentido lacaniano, el conflicto externo que sirve para llamarnos la atención sobre un dolor interno y nos ofrece la oportunidad de abordarlo, nos lo recuerda infatigablemente. Ese síntoma se produce aquí en la relación con el cuerpo y señala su forcejeo entre la cordura y el delirio, tal vez una voluntad secreta de no crecer o una pulsión de muerte: “Ella no quería vivir con un cuerpo, quería vivir del pensamiento y convalecer en un nuevo sistema alimenticio: ayunaba... sufría. Habitaba el mundo de las entradas y salidas del ser, mantenida en un equilibrio exquisito, entre la locura y la lucidez.”
Y de forma subrepticia, surge ese tema tan característico del Ancho mar de los Sargazos de Jean Rhys, que sirve poéticamente para explicar el misterio: la brujería, la magia negra, en el caso de Rhys la temible obeah, y aquí es Mario el que asocia ese trastorno alimenticio de Judith “a las dolencias indígenas de su pequeño país natal, atribuidas a la brujería o a la envidia”. Y es que la fuerza de la magia negra tiene que ver con el poder que podemos llegar a atribuir a la envidia, a los sentimientos negativos de otros, a sus proyecciones, a esa gente que nos identifica con algo suyo o nos percibe instantáneamente como una amenaza, aún sin conocernos, y que actúa contra nosotros. Un poco como las maldiciones chamánicas que lanzan en nuestro mundo tantos médicos, tal vez para afirmar inconscientemente su parcela de poder, y que si llegan a convencernos, podrían hacernos enfermar y morir de verdad. Y a la vez, las alusiones a ese fenómeno mágico son una forma de aludir a todo lo incomprensible e incontrolable de nuestro mundo, todo aquello que se nos escapa, y de asociar la compleja concatenación perversa de causas y efectos a una fatalidad externa.
Donde hay Nilad no esconde su verdad: verdad literaria, verdad simbólica, pero verdad personal y vital, y eso se trasluce desde el primer momento y es el nervio que mantiene el interés del lector, aunque se trate de múltiples verdades de la ficción, y más que nervio sean delicadas nervaduras de las hojas de este arbusto de nilad, con su rara luminosidad.
Hay un ritmo interno que caracteriza esta escritura. Colm Tóibin explicaba hace poco en una entrevista ese proceso en que algunos escritores pasamos de la idea a la música. Primero surge la idea, pero sólo cuando oímos esa música hemos entrado de verdad en el libro. A veces parece como si una frase nos arrastrara y entonces todo fluye, una frase sigue a otra en un torrente que parece imparable. Me dijo Déborah que ella literalmente ponía música y se dejaba llevar por esa música externa para escribir la suya. A mí me sorprendió porque yo casi sólo puedo escribir en silencio, pero es cierto que en Donde hay Nilad, el arrastre musical es muy fuerte y contribuye poderosamente a la atmósfera y al ritmo de la historia. Hay páginas encantadas con el hechizo de esa música interior. Y yo, que estoy ahora en una fase extraña en que sólo de forma intermitente consigo oír la música de mi novela, leía la suya y sentía la melancolía feliz del “yo también estuve ahí, pero no sé si podré volver”. Porque a veces, a algunos, la escritura nos lleva a un desierto inexplicado. Es como si cada libro nos obligara a aprender de nuevo, como si para cada libro tuviéramos que inventar un nuevo lenguaje, rehacer las palabras. Releemos nuestros libros anteriores y pensamos: “yo antes sabía escribir, ¿cómo lo hice? Ahora nunca sabría ya escribir así... Le conté esto a Déborah y se reconoció en ese proceso. Pues bien, la suya no parece una primera novela, es como si siempre hubiera escrito novelas, como si hubiera aprendido de una forma natural, tal vez gracias a esa música externa en la que se apoyaba, quién sabe...
Dijo Olivier Rolin en Paysages Originels que en toda nuestra vida, nunca abandonamos por completo los paisajes de la infancia. O como Albert Camus, hablando de su retorno a Argelia: “Podía al fin dormir y volver a la infancia de la que nunca se había curado, a aquel secreto de luz, de pobreza calurosa que le había ayudado a vivir y a vencerlo todo.” Y es que todo lo que duele, si no nos mata, nos sirve para escribir, aunque sea a través de la historia de otros, de un paisaje prestado y coloreado con nuestra luz. El otro día vi a David Vann, a quien su padre propuso volver con él a Alaska, él se negó y al cabo de unos días su padre se suicidó y ha publicado una novela aunque cambiando la historia. Yo le dije: “Yo también tuve una familia atroz y ahora intento escribir de ellos.” Y él me dijo: “Está bien tener una familia terrible; si sobrevives, sirve para escribir...”
Para acabar, recordemos lo que dijo Josif Brodsky de I beati anni del castigo de Fleur Jaeggy: “Impresa en la tinta azul de la adolescencia, la pluma de Fleur Jaeggy es el buril que dibuja las raíces, las ramas y las hojas del árbol de la locura, ese árbol que crece en el espléndido aislamiento del pequeño jardín suizo del conocimiento hasta oscurecer con su follaje toda perspectiva.”

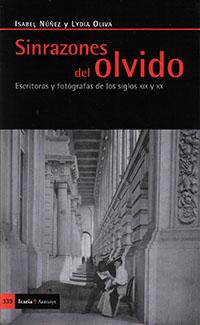





No hay comentarios:
Publicar un comentario