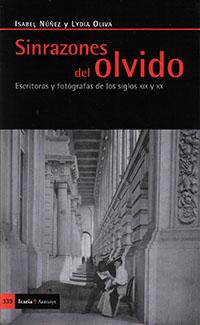That never wrote to Me...
Emily Dickinson
Psicoanálisis y escritura
Los que me conocen o me leen, por lo obsesiva y quejumbrosa que soy, saben que yo viví la infancia como una especie de infierno. Pero de mi supervivencia en ese infierno, de la memoria tenaz o de su indigesto proceso posterior surgió, lenta y a trompicones, mi escritura. Hasta que no aprendí a leer, para mí, la felicidad estuvo sólo en el paisaje. Desde muy pronto recuerdo la sorpresa al constatar que aún en aquella sucesión de pequeños horrores cotidianos, a mi alrededor todo era belleza, y lo que más me asombraba era poder percibirla en medio del dolor. Yo sentía que había algo en aquel espectáculo que me apoyaba o que, como diría hoy en un discurso new age, el universo estaba de mi parte. Y me mandaba signos. Siempre pensé, puesto que nadie más parecía escucharlos, que los pájaros cantaban para mí, por decirlo así.
Dice Thomas Mann que el infierno es un lugar donde no hay reglas. La misma persona que me torturaba, mi tía Rottenmeyer, por su vocación de maestra frustrada o de sargento de instrucción, me dio la llave de salida del infierno: me enseñó a leer. Yo vi enseguida que en aquellas letras que sonaban y formaban palabras había también algo especial, algo para mí. Ella debió de detectar mi pasión de aprender puesto que a diferencia de lo que ocurría en la comida, con la higiene, las relaciones o las noches, que eran siempre escenarios o pretextos para castigarme, en ese aprendizaje nunca me pegó ni me encerró. Incluso me dijo: Cuando aprendas a leer, te regalaré un libro. Y cumplió su palabra. Aún lo tengo, lo encontré y reconocí enseguida, por su portada vagamente verdosa. Almendrita y otros cuentos, de Andersen. Con ese libro, aparentemente pequeño y simple, cambió mi vida. Descubrí que había otro mundo, un mundo mucho más afín, donde mi ética precoz, construida en la conciencia exacerbada de la injusticia y en la rabia, coincidía con aquella ética implacable, donde había madrastras y hermanastros, donde el tercer hermano era el que vencía al dragón y conquistaba a la princesa, donde los malvados que lo humillaban sufrían castigos terribles, donde el pato feo se convertía en cisne, donde Cenicienta, también visitada por los pájaros y apoyada por lagartos y ratones, iba a vivir al palacio de cristal.
En How To Be Alone, Jonathan Franzen citaba el estudio de Shirley Brice Heath, su tesis sobre aquellos que de pequeños se sienten aislados o al margen y empiezan a leer para no estar solos. Leyendo, yo también dejaba de estar sola. Y empecé a escribir muy pronto, muy pequeña, diarios de castigos y venganzas, gérmenes de cuentos, porque yo quería vivir en los libros, quedarme en aquel otro mundo.
Decía Jean Rhys que empezó a escribir para mitigar el dolor, por “el deseo de liberarme de aquella horrible tristeza que me abrumaba. Cuando era niña, (dice), descubrí que si lograba poner el dolor en palabras desaparecía. Deja una especie de melancolía y luego se va. Creo que Somerset Maugham dijo que si escribes una cosa… ya no te preocupa tanto. Supongo que es como un católico que se confiesa o como el psicoanálisis.”
Y sin embargo, su escritura no es simplemente terapéutica y espero que la mía tampoco. Hay un placer en la escritura. Yo escribo para satisfacer un deseo, pero a veces diría que no es un deseo de objeto, escribir-algo, sino un deseo de escritura per se, o como dice Barthes citando a Freud, una tendencia.
Ese deseo, dice Barthes, es pothos, deseo agudo de lo ausente, deseo de lo que falta… la falta de la vida está en la escritura. Y ahí está volupia, lo que Flaubert describe como cher tourment, querido tormento. O Kafka, que escribe como único objetivo en la vida, en conflicto con la vida… y al mismo tiempo, habla de la terrible pereza y el miedo a escribir, “de entregarme a esa ocupación terrible mientras que todo mi sufrimiento consiste en este momento en verme privado de ella”.
Es también la literatosis de Lobo Antunes que citaba Vila-Matas: vivir para escribir: En cuanto empiezo a sufrir, pienso ¿y esto, podré utilizarlo para escribir? ¿Me servirá para un cuento? «Se puede hablar de una enfermedad de la escritura», dice Marguerite Duras.
Y coincidiendo con el deseo atormentado de Kafka, dice Truman Capote en el prólogo de su Música para camaleones (cito de memoria) “Dios le da a uno un don y con el don le da también un látigo. Para autofustigarse.”
Antes que el placer y el juego, yo también sentí la escritura como un deber. Adolescente, pensaba que mi percepción de las cosas era distinta, no por original ni innovadora, sino por intensa, dolorosa y feliz al mismo tiempo. Pensaba que incluso la belleza me dolía y aunque el agradecimiento siempre me pareció una fuente de felicidad, también implicaba la obligación de devolver (a los dioses griegos) el don que se me había concedido, un poco como la parábola de los talentos, pero no por moral calvinista, sino para que nada de lo vivido fuese en vano, por si a alguien pudiera servirle, como a mí me había servido la escritura de otros.
Dice Katherine Ann Porter: Todos mis sentidos eran agudos, las cosas me llegaban a través de los ojos y a través de todos mis poros. Todo me golpeaba a la vez…”
En cambio, yo sólo percibo una pequeña parte de las cosas. No puedo decir si alguien a quien he visto llevaba gafas o bigote, y en cambio puedo casi dibujar un gesto de su mano o imitar su tono. Ahora creo que esa percepción absurdamente distorsionada puede permitirme el sesgo, la oblicuidad necesaria para escribir. Con el análisis y la vejez, la pasión por comprender lo incomprensible compite con la percepción sensorial.
Dice Faulkner que el artista es una criatura movida por los demonios. “Tiene un sueño y le angustia tanto que necesita librarse de él…” Y como ninguna de sus obras alcanza sus estándares literarios, elige la que más le dolió (The Sound and the Fury).
Yo escribo a ciegas. Al principio discutía con mi amigo escritor serbio, más cerebral, que planifica todo… Como García Márquez. Adolescente, fui a casa del escritor colombiano con una amiga común, que le regaba las plantas cuando él viajaba. Y pude colarme en su estudio. Estaba escribiendo El otoño del patriarca, en una carpeta con cuadros sinópticos generales y para cada capítulo, con personajes y actos. Aquello me desalentó…
Mi amigo me decía: No puedes escribir sin saber… Y probé a escribir una novela como él, como García Márquez, como Iris Murdoch, decidiendo conscientemente, con cuadros sinópticos y planes prefijados, y descubrí que no me salía una sola palabra. Me aburría soberanamente saber todo aquello de antemano. Descubrí que no planifico porque me interesa lo desconocido, lo inconsciente, lo que no sé. Como los sueños, esa escritura es mi materia de análisis. “Vosotros escritores tenéis la suerte de que no necesitáis los sueños para conectar con el inconsciente”, me dijo una vez mi analista. “La escritura es lo desconocido”, dice Marguerite Duras. “Antes de escribir no se sabe nada de lo que se va a escribir. Y… si supiéramos algo… antes de escribirlo, nunca escribiríamos. No valdría la pena…”
Naturalmente, eso significa estar a merced del inconsciente, del bloqueo, de lo desconocido, andar como un funambulista por la cuerda, pero también tiene esa emoción de desvelar, descubrir. Para reforzarme, sin darme cuenta, fui recolectando autores que escribían como yo, a ciegas.
Dijo Katherine Ann Porter: “Cuando alguien me preguntó por qué había escrito Flowering Judas en presente histórico, contesté: ‘¿Eso hice? No me había dado cuenta’. Nunca planeé escribirla de ninguna manera. Una historia se forma en mi cabeza y va avanzando… Pero yo nunca pienso en la forma… No creo en el estilo. El estilo eres tú… Podría cultivar un estilo, pero sería como una máscara.”
Yo empecé a analizarme porque no podía escribir. “Escribir aquí”, me decía mi analista. Así fui descubriendo lo que se me atragantaba, quiénes eran los fantasmas con los que temía quedarme a solas, todo lo que pedía ser atendido. Con el análisis no me he curado del todo de mis bloqueos, no siempre puedo dejar jugar libremente a la niña amoral y despiadada que me habita y con la que debo conectar para escribir, tal vez los necesito para mi cocina interna, pero el análisis me ha permitido dar vueltas en torno a la escritura, escribir a veces, escribir ailleurs, en otra parte. Como Zizek que, frente al bloqueo, no escribe libros, sólo toma notas y de pronto, en cierto momento, descubre que el libro está ya escrito, como si lo hubiera escrito otro. “Has pasado del bloqueo al blogueo”, me dijo alguien una vez. Y es que a mí, la escritura refoulée se me escapa por otros lugares. Me siento libre escribiendo en el blog, tanto que no pararía, pero también he rescatado a veces mensajes de correo electrónico que eran gérmenes de un cuento, incluso con el título.
Y al acabar un cuento, está esa indecisión que también nombra Barthes, ese extravío del que no sabe, la ausencia de criterio. Dice Kafka, releyendo su diario: “no veo que lo que he escrito hasta aquí sea particularmente valioso, ni tampoco que merezca claramente ser destruido”. Barthes concluye que la literatura NO es científica. A veces, yo ni siquiera sé de qué trata un cuento hasta mucho después, hasta que no empiezo a discutirlo con alguien. Es como si continuara en ese estado de escucha interna, esa especie de duermevela con la que a veces, sobre todo cuando voy andando, por la calle o por la casa, empiezo a pronunciar mentalmente las frases de un texto. Temiendo que nadie me interrumpa… temiendo la visita del hombre de Porlock.
Supongo que conocen la historia. Coleridge estaba escribiendo Kublai Khan, su poema inacabado, no sabía cómo terminarlo y decidió echarse la siesta. Según cuenta, en sueños o al despertar se le apareció muy claro el final del poema. Pero en ese momento llamaron a la puerta. Era un hombre de Porlock, el pueblo de al lado, que distrajo a Coleridge y le hizo olvidar el final del poema. Ese hombre de Porlock se convirtió en una figura literaria que representa las excusas de los escritores ante el bloqueo.
Yo di a leer el último cuento que he escrito a mi amigo escritor serbio. Él tiene habilidad para analizar un texto de ficción, sobre todo en la estructura, la dramaturgia, los contrapesos, etc. Mi ceguera, mi escritura inconsciente hace que yo no sepa lo que quería escribir hasta que empiezo a discutir, casi a pelearme con él. Esta vez me dijo: “No, no encaja, deberías separar al personaje del padre, ponerlo en otro cuento”. Lo releí y comprendí por qué no podía hacerle caso. Gracias a esa discusión se me reveló la estructura interna de mi cuento, comprendí que era un cuento sobre la paternidad y que el padre del protagonista, completamente surreal, era clave para entender la forma extraña de abordar la paternidad de ese protagonista, tan razonada que resultaba delirante. Me di cuenta del peso de cada uno y lo reforcé cambiando algo de lugar, y todo encajó misteriosamente y yo sentí una liberación por no hacer caso de mi amigo. De pronto, ya no estaba perdida…
Otra forma de descubrir las claves de mi escritura se la debo a mi amiga americana, empeñada en leer mis escritos y con la cual hacemos un extraño trabajo de traducción, empezando con una versión inglesa rudimentaria y discutiendo cada fase de sus correcciones. Así, yo descubro que cada palabra escrita tiene su razón de ser, incluso fonética, que la mirada tiene que ser oblicua en un momento, y en otro aludir a algo que no se explica.
Yo hago autoficción, es decir que construyo a partir de material biográfico. Me interesa construir observando la microvida, convirtiendo en cuentos algunos fragmentos de lo que veo en otros, interiorizo o sufro directamente. Tomar elementos propios y ajenos y reordenarlos como un puzzle que permitiera variaciones, como aquel viejo John Gielgud de la película Providence que en la cama y bebiendo whisky imaginaba escenas con su hija, su yerno y otro personaje y se divertía cambiando palabras y gestos de todos...